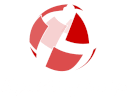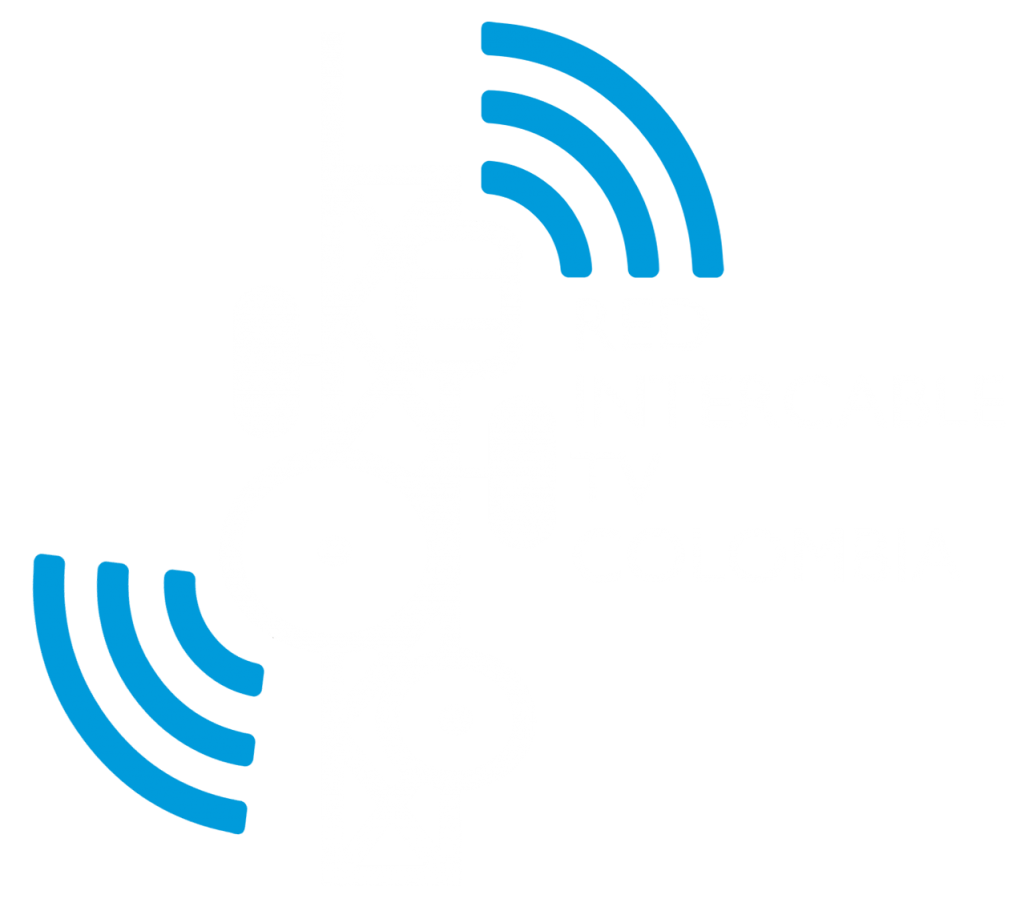Ramón José Velásquez, in memoriam
Conservo como un preciado tesoro un ejemplar de la segunda edición, la de 1954, del libro del general Antonio Paredes titulado Cómo llegó Cipriano Castro al Poder, prologado con un enjundioso ensayo por Ramón José Velásquez, escrito en abril de ese mismo año bajo el título de Antonio Paredes y su tiempo. Pude haber escogido otros libros suyos para que me lo dedicara, más famosos y de mayor repercusión en la historiografía venezolana. Pero desde que conociera la trágica vida del caudillo valenciano Antonio Paredes, que marcara junto a su antagonista Cipriano Castro, “las dos voluntades más fuertes, más trágicamente desasosegadas de la Venezuela de comienzos de siglo” como diría Picón Salas en su gran obra Los días de Cipriano Castro, he sentido no poca admiración por su figura del perdedor venezolano, el clásico mártir sacrificado en manos del tirano, de que nos habla el drama barroco alemán. Toda vez que ese tirano, Cipriano Castro, anticipa con su delirante verborrea, su desenfado casi simiesco, como lo caricaturizara el sarcasmo gráfico europeo, y la falta de todo respeto por la institucionalidad magisterial al Cipriano Castro de nuestros días, el funambulesco teniente coronel Hugo Chávez.
Nos reunimos en su por entonces restorán habitual, en las cercanías de la Plaza Francia, ya desaparecido, a intercambiar ideas y pareceres sobre la tragedia nacional y al darle el libro referido escribió con su letra grande y espaciosa: “Para Antonio Sánchez, guerrero y pensador de original concepción de los problemas hispanoamericanos y luchador de ímpetu juvenil para urgencia de la democracia. Su amigo, Ramón J. Velásquez. 9 de febrero de 2006.” Un sorprendente azar, pues exactamente un siglo antes, en 1906, había sido escrita por Paredes a un año de ser asesinado bajo órdenes directas de Cipriano Castro frente al apostadero de Barrancas, a bordo del vapor Socorro, de la Armada Nacional, la madrugada del 15/16 de febrero de 1907, para ser editada en Berlín por Héctor Luis Paredes, en 1909.
No estaba abatido ni pesimista. Mostraba su temple sereno, mesurado y apacible, de hombre habituado a adentrarse en nuestras turbulencias y desgajar causas y razones buscando las entrañas de las contrariedades para atinar con la respuesta histórica adecuada. Pues unía en su figura tanto al pensador como al político, al historiador como al hombre de Estado. Una rara figura en un país a hechura de hombres de acción, de guerreros, de polemistas, incluso de buscapleitos y camorreros, como el propio Castro y su lejano epígono, a quien por aquellos días nadie podía presagiarle un destino tan infame como el que le esperaba en la isla del Dr. Castro. El otro Castro, el tirano caribeño.
Pocos meses después, a iniciativa de Alberto Quirós Corradi, que coordinaba y aún coordina la llamada Mesa de Reflexión Democrática, el foro de encuentro y pensamiento en que derivara la Comisión Asesora de la Coordinadora Democrática, un grupo de venezolanos le brindamos un almuerzo en homenaje al cumplimiento de sus noventa años. Lo recibió emocionado uno de los miembros más activos y lúcidos de la Mesa de Reflexión, un hombre seis años menor que él, que lo conociera en plena juventud, recién llegado a Caracas, y con quien compartiera desde entonces la andadura democrática de la República: Pompeyo Márquez. Y lo acompañaba uno de sus más entrañables amigos, Eduardo Mendoza Goiticoa, un año menor y su inseparable compañero de luchas y destino. Por cierto: abuelo de Leopoldo López, su digno descendiente.
Han transcurrido ocho años desde entonces. Volvimos a vernos en un pequeño encuentro en la redacción de El Nacional, el periódico de su gran amigo Miguel Otero Silva que dirigiera en dos ricas y fructíferas temporadas, junto a Miguel Henrique Otero y Simón Alberto Consalvi. Para volver a vernos por azar Pompeyo y yo, con él, en un encuentro casual. Este 24 de junio, en fecha la más memorable de las batallas venezolanas por la Libertad, a pocos meses de cumplir los 98 años de edad, se nos ha ido para siempre. Y con él una de las más ricas memorias históricas de la Nación. Un hombre que, a su pesar, debió sortear con el timón de la República en sus manos uno de los períodos más difíciles de nuestra triste y desventurada historia. En mal momento: como Simón Alberto, su amigo y compañero, debió haber cumplido las más altas dignidades cuando sus aportes, como el de Pompeyo y el de Eduardo Mendoza, hubieran enriquecido el caudal institucional y democrático de la Patria. Evitándole desbarrancarse por la ominosa pendiente de la turbulencia, los odios y las miserias que hoy la consumen.
Se nos va sin haber vivido la concordia y la restauración de la Libertad plena que tanto añoraba, él, que conocía y sufría a Venezuela como nadie. Su imborrable recuerdo nos conmina a perseverar en la lucha por la democracia, para ser fiel al “guerrero y pensador” que viera en nosotros. Que descanse en Paz. Nada más merecido.