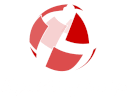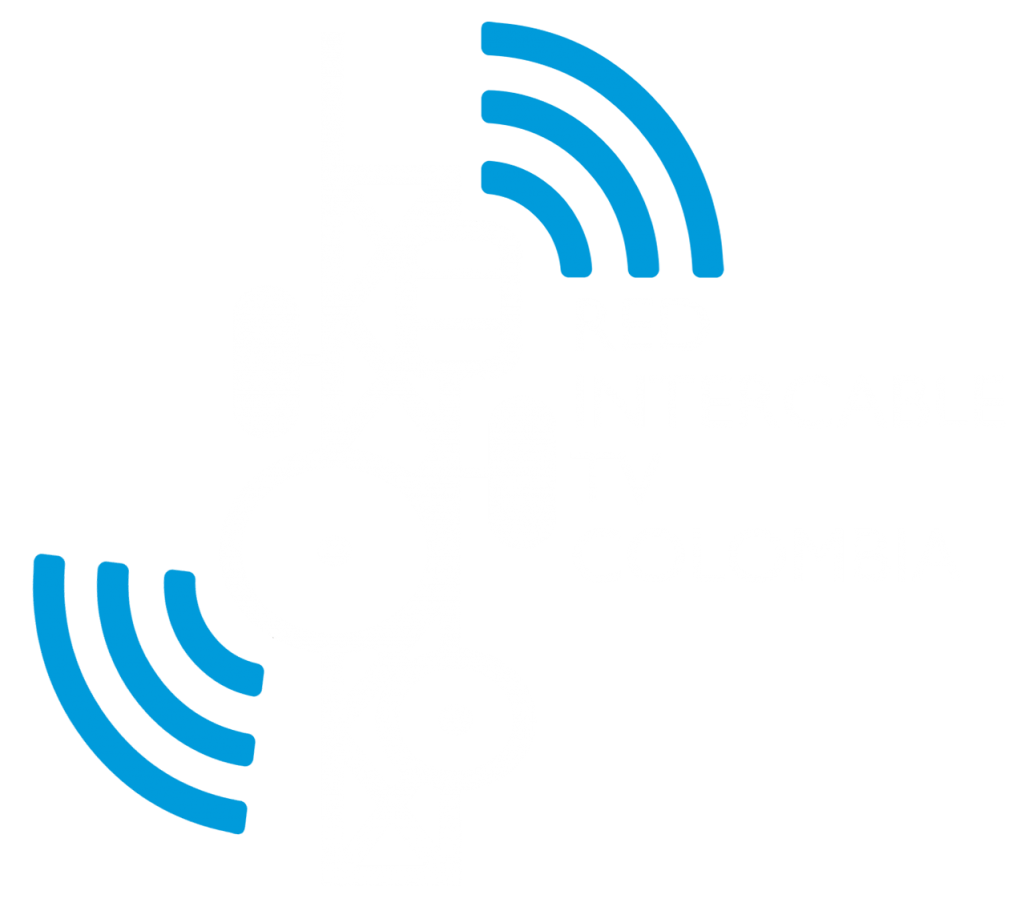Disiento de quienes opinan que los últimos episodios alrededor del proceso de “paz” son síntoma de una grave crisis que pone en riesgo los diálogos. Las bravuconadas mutuas, entre Santos y Timochenko, son parte del teatro que ambienta el show. Santos pasa así de agache ante una opinión enfurecida con los terroristas por sus desmanes, y Timochenko ratifica ante los suyos el papel determinante de las Farc en las conversaciones, de modo que puede hablarle al Jefe de Estado en los mismos términos agresivos.
Y el desenlace, como lo acabamos de conocer, es otro comunicado de La Habana, con nuevos acuerdos, ratificando que las víctimas serán las que los victimarios escojan para la parodia de las visitas a la capital cubana, y la historia de la violencia la escribirán al alimón en una comisión paritaria delegados santistas y farianos, para concluir que todos somos culpables y así diluir la responsabilidad primordial de las Farc. Y todos tan contentos.
Para completar, la inefable Corte Constitucional ha fallado a favor de la participación política de los terroristas incursos en graves delitos considerados “conexos” con el “delito político”, al avalar las disposiciones respectivas del Marco Jurídico para la Paz. Solo falta, para cumplir la voluntad del fiscal Montealegre, que por alguna pirueta doctrinaria o una nueva reforma constitucional (hasta de pronto por medio del referendo) se levante el último escollo que supervive de todas esas peripecias reformistas de Santos: que tampoco los delitos de lesa humanidad sean óbice para que los criminales laven su cara y puedan participar en elecciones y aún gobernarnos. Nada es improbable ahora, cuando un peligroso ayuntamiento de las ramas del poder, aceitado con corrupción y clientelismo, tiene nuestra democracia en vilo.
Soy de los que piensan que el proceso de “paz” va en serio, que difícilmente tendrá reversa, y que sus fallas estructurales y crisis coyunturales, más que riesgos, son hitos que amarran más a sus protagonistas y los empujan al azaroso acuerdo final.
En su diseño tales negociaciones, lo he repetido numerosas veces, tienen una falla evidente: no partieron de la decisión explícita de las Farc de abandonar la violencia, entregar las armas y desmovilizarse. No fueron ellas las que buscaron al gobierno para negociar, sino al contrario. No son ellas las que llegan sumisas a pactar su rendición, sino el Estado el que llega implorante a ver en qué las satisface para que se avengan a perdonarnos la vida. Por ende, los diálogos tienen como componente esencial la necesaria claudicación del gobierno ante los terroristas, para que éstos acepten dejar las armas. Quienes, solo si calculan que lo que se les otorga en la mesa les acerca más a la toma del poder que la lucha armada, accederán a pactar la cesación del “conflicto”. Negocio redondo. Pero para Santos eso tampoco es un problema: para lograr el objetivo personal de consagrarse como el gobernante que conquistó la tal “paz” está dispuesto a entregar lo que sea. Ese es su talante.
Lo que apreciamos es un perfecto círculo vicioso (para nosotros, claro; aunque virtuoso para ellos, pensarán así sus protagonistas): más violencia y sufrimiento sirven de acicate a Santos para predicar que hay que entregar lo que sea para evitar más sufrimientos a las generaciones futuras; y a la vez, más atentados y crímenes sirven a las Farc para envalentonarse y ponerse más duros en la mesa a fin de lograr una mayor tajada del ponqué.
No es cierto, por tanto, lo que predica el gobierno con pedantería académica: que negocia como si no hubiera conflicto, y combate a los terroristas como si no hubiera negociación. Sí hay vínculo entre la negociación y la puja de las armas, pero desafortunadamente en beneficio de los alzados. A nadie se le escapa que negociar en medio del “conflicto” es un arma que utiliza la guerrilla para fortalecer su posición negociadora, y que efectivamente se ha fortalecido en estos cuatro años; y que, a la vez, el gobierno tiene que tragarse las ofensivas de los grupos guerrilleros, porque así lo pactó desde un principio, aunque finja esporádico y efímero enojo por las tropelías, para encubrir su desvergüenza.
Aun así, el verdadero rompecabezas de Santos no está en esos dilemas. Para expresarlo en los términos de un columnista capitalino afín al gobierno, Nicolás Uribe, es un problema de “restricciones temporales”. Lo expresó así en El Espectador hace apenas unos días: “Santos no puede dejar la Casa de Nariño con un proceso inconcluso o sin haberlo puesto a consideración del pueblo colombiano. Para poner en marcha un referendo constitucional se requiere más de un año. Así las cosas, la negociación no puede extenderse más allá de febrero o marzo de 2015, pues se corre el riesgo de la interferencia electoral y del desgaste emocional de la ciudadanía.” Dejemos a un lado los “límites jurídicos, éticos y políticos”, que el joven Nicolás presupone, pues para Santos son meras entelequias; el límite que no puede alterar es el del tiempo, y punto.
Ya advertía en esta misma columna hace dos semanas lo que fraguaba el gobierno con un referendo constitucional: que pueda responderse con una sola pregunta, y amarrado a unas elecciones como lo dispuso a través de una reforma constitucional. Las elecciones no pueden ser otras que las de autoridades locales y departamentales del año entrante. No aguantaría el malhadado proceso otros cuatro años para llegar a las elecciones parlamentarias de 2018, no habría opinión pública ni ciudadanía que aceptara tan larga tortura. Ni Santos correrá el riesgo de unas elecciones en seco, sin otro certamen comicial que sirva para arrastrar a los electores; la experiencia del referendo de Uribe de 2004 es aleccionadora.
De tal modo, habrá que finiquitar los acuerdos en Cuba de aquí a los primeros meses del año entrante, para poder preparar el referendo de octubre. No hay duda. Y si la hubiera, un indicio adicional de las intenciones oficiales la disiparía la paralela decisión de Santos de lanzar la muy comentada reforma política que, a las leguas, deja ver el propósito de echar en su costal a los gobernadores y alcaldes para que lo apoyen, con el anzuelo de la extensión del período de sus mandatos. Otra muestra de la perversidad de Santos: mientras alegaba, con aire desprendido, que la extensión de período presidencial propuesta nunca sería aplicable a él mismo, como elemental prueba de decencia, no ha tenido reato en abogar por la extensión del período de los mandatarios departamentales y municipales. Doble moral que no se explica más que por el propósito de armar con la mayoría de esos mandatarios la campaña de octubre del año entrante, con referendo constitucional “por la paz” a bordo.