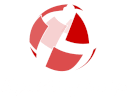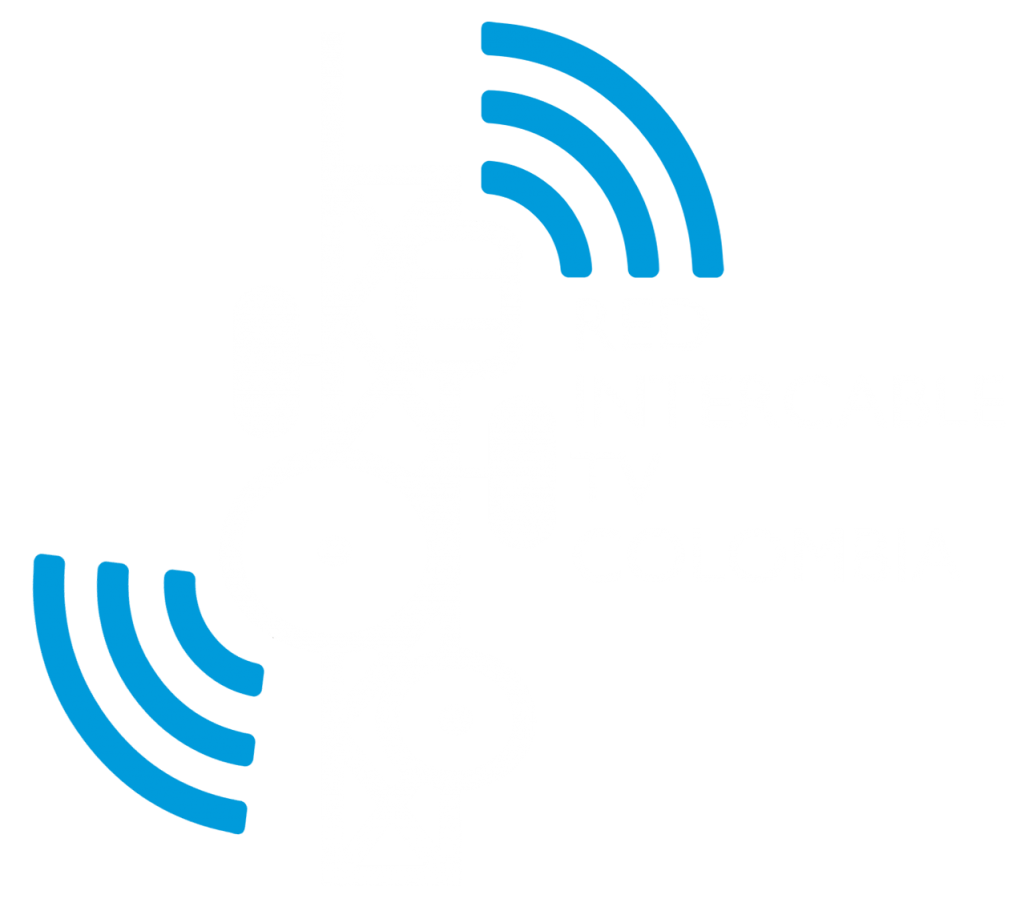Este documento que presento a ustedes es como una confesión de parte. Ahí está toda la doctrina que incorpora el proyecto de acto legislativo presentado por Roy Barreras. habla de la iniciativa de Barreras. ¡No! Roy Barreras llevó al congreso lo que le hicieron con base en este documento. Las subrayas son mías.
FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA LA PAZ NEGOCIADA Y LA JUSTICA POST-CONFLICTO
Iván Orozco Abad
Profesor Asociado a la Universidad de los Andes
Enero de 2012Serie Working papers FIP No. 9
CONTENIDO
Introducción
Algunos obstáculos para una salida política negociada
Los sesgos del discurso humanitario
De los Principios de Nüremberg a los Principios de Chicago
Hacia la Justicia por conflicto
Hacia un tratamiento diferencial de paramilitares yGuerrillas
Para terminar
Iván Orozco Abad
Profesor Asociado a la Universidad de los Andes
Enero de 2012Serie Working papers FIP No. 9
CONTENIDO
5. Introducción
6. Algunos obstáculos para una salida política negociada
10. Los sesgos del discurso humanitario
11. De los Principios de Nüremberg a los Principios de Chicago
13. Hacia la Justicia por conflicto
14. Hacia un tratamiento diferencial de paramilitares y Guerrillas
15. Para terminar
INTRODUCCION
Los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, con su Política de Seguridad Democrática, con su Ley de Justicia y Paz orientada hacia la desactivación del fenómeno paramilitar, pero sobre todo con su enorme coherencia y persistencia en la tarea de golpeara las guerrillas, cambiaron sin duda, de forma radical y difícilmente reversible, el escenario del conflicto armado interno, las correlaciones de fuerzas entre las partes enfrentadas y por supuesto, el horizonte de la paz negociada.
Si durante la segunda década de los noventas habíamos presenciado una situación que podríamos calificar de equilibrio estratégico entre la guerrilla de las FARC, los paramilitares y los aliados estatales de estos últimos, equilibrio que implicaba la falta de control sobre las dinámicas de barbarización, durante el cambio de milenio y desde entonces, y a pesar de que últimamente las fuerzas militares del Estado parecen haber entrado en una fase de rendimientos marginales decrecientes en lo que respecta a su capacidad para golpear a la insurgencia, el conflicto ha evolucionado hacia una situación de superioridad estratégica del Estado, la cual -por lo menos en principio- le permite sin duda al Gobierno civil y en general a las instancias de control jerárquico dentro de las fuerzas militares, regular los procesos de producción de resultados y hacer una guerra legal, acorde con los dictados del derecho humanitario y de los derechos humanos.
Si en las actuales circunstancias y a pesar de la vigilancia creciente ejercida sobre sus actuaciones por parte de las cortes internaciones concernidas y en general, por la comunidad internacional y doméstica de derechos humanos, algunos segmentos de las fuerzas militares del Estado persisten en la utilización de prácticas ilegales y en alianzas indebidas para combatir a las guerrillas, el asunto ya no depende tanto de la pérdida de control sobre las dinámicas de escalamiento y degradación, propia de las situaciones de equilibrio estratégico, como de inercias malsanas en el ámbito de la cultura institucional, que no han podido ser erradicadas a pesar de los esfuerzos realizados por los últimos gobiernos en materia de educación en derechos humanos y en derecho humanitario.
No debe extrañar, en tal sentido, que, a pesar de la tentación de buscar una victoria arrasadora sobre el enemigo y con ello de querer imponer un modelo de justicia de vencedores ínsita a la situación de superioridad estratégica por parte del Ejército, y aún contra la tendencia al cerramiento solidario e intergeneracional de filas en materia de negación de que tienen lugar en el seno de la institución graves atropellos contra la población civil que van más allá de los famosos casos aislados y las manzanas podridas, haya cada vez más militares, sobre todo entre los oficiales jóvenes, que están dispuestos a apoyar una salida negociada. Y es que en el mundo de hoy, bajo la mirada vigilante de las judicaturas internacionales y domésticas, la victoria militar después de una guerra larga y degradada, se puede convertir fácilmente en una "derrota judicial".
Sí a comienzos de los años noventa, siguiendo una larga tradición que le otorgaba tratamiento privilegiado al delincuente político, todavía los gobiernos de turno pudieron negociar la paz bajo la premisa de que un Estado en principio no cuestionado en su inocencia, le tendía generosamente la mano a unas guerrillas desviadas pero altruistas, ahora, en cambio, después de que en la "herencia de Nüremberg" se ha consolidado la idea de que el Estado es el gran victimario potencial, la paz solamente parece posible bajo la condición de que de cara a un conflicto armado interno complejo y degradado como el colombiano, se reconozca -junto a la responsabilidad de los actores armados no estatales la responsabilidad parcial histórica del Estado y con ello, la de sus agentes más com-prometidos en graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra. En este sentido, sin duda despierta más solidaridad y disposición a ayudar por parte de la comunidad internacional, el pedido de perdón del presidente Juan Manuel Santos frente a la comunidad de víctimas de la masacre del El Salado que tuvo lugar recientemente, que la obstinada negación de responsabilidades estatales en la violencia bélica por parte del Gobierno Uribe.
Las FARC, por su parte, concentradas en el sur del país y correteadas por el Ejército en las zonas de frontera, se ven obligadas, para compensar su debilidad relativa, a apelar a tácticas de guerrilla, a la fragmentación y a la dispersión, al ocultamiento entre la población civil, a los francotiradores, a los asaltos y a las emboscadas, y a toda suerte de armas proscritas, incluidos el sembrado de minas antipersonales y el uso de morteros artesanales con munición de curso aleatorio como son los cilindros-bomba, de manera que se hunden cada vez más profundamente en la trampa de una guerra salvaje, contraria en múltiples sentidos a los dictados del derecho humanitario y en general, del derecho penal internacional. Empeñadas en sobrevivir a cualquier precio, insertas en la economía del narcotráfico, pero en parte también refugiadas en una ética de justificación de medios atroces en función de ilusorios fines altruistas, a las guerrillas parece no quedarles como filosofía sino el desprecio por las normas, y la esperanza de que el desgaste del Ejército y su propia capacidad de aguante les permitan llegara una salida política negociada, bajo premisas de impunidad.
Así las cosas, cabe preguntarse ¿es posible todavía hoy y de qué manera, en un contexto de cruzada internacional contra el terrorismo y contra la impunidad, alcanzar una salida negociada para un conflicto armado interno altamente degradado como el colombiano? La respuesta es sí, pero los obstáculos son muchos y muy difíciles de remontar1.
ALGUNOS OBSTACULOS PARA UNA SALIDA POLITICA NEGOCIADA
Sobre el trasfondo de la gran revolución humanitaria que ha tenido lugar en el mundo y entre nosotros a partir del fin de la Guerra Fría y que hunde sus raíces más profundas en los juicios aliados de Nüremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, y en los arreglos de justicia transicional que acompañaron las transiciones de la dictadura a la democracia de la década de los ochenta en el Cono Sur suramericano, son muchos y de muy diversa índole los obstáculos que deben ser superados para poder sacar adelante una salida política negociada al conflicto armado interno colombiano.
Para empezar es importante observar que la Constitución de 1991 estableció un marco institucional muy complejo y desde el cual pueden resultar muy difíciles las negociaciones entre los poderes públicos de cara a una paz negociada. La Constitución de 1886 estaba articulada en torno a una suerte de poder presidencial hegemónico, reforzado con poderes de excepción y con fuerte ascendiente sobre el legislador ordinario, así como a una judicatura formalmente independiente pero instrumental. Desde el siglo XIX, en el marco del viejo constitucionalismo los jueces fueron concebidos, según la famosa fórmula de Montesquieu, como "la boca que pronuncia la palabra de la ley", de manera que a pesar de la tridivisión de poderes que reinaba en el papel, en la práctica y por lo menos en el ámbito de la política nacional, solamente los órganos políticos propiamente dichos, el Gobierno y el Congreso pero sobre todo el primero, tenían la palabra a la hora de definir el sentido de las políticas sobre la guerra y la paz.
La Constitución de 1991, con su extensa carta de derechos, pero sobre todo con la creación de la Corte Constitucional y más en general, con su plétora de cortes, convirtió a los jueces, por primera vez en nuestra historia republicana, en verdaderos órganos de soberanía, en igualdad de condiciones con sus pares políticos tradicionales. Hoy las decisiones sobre el manejo de ia guerra y la paz deben ser adoptadas, a pesar de las racionalidades diversas que fundan la actividad de los unos y los otros, en estrecha colaboración entre los órganos políticos y los órganos judiciales. Y como si lo anterior fuera poco, la enorme apertura de la nueva Constitución hacia los imperativos de los grandes regímenes regionales y globales, exacerbada jurisprudencialmente a través de figuras como el "bloque de constitucionalidad", ha resultado determinante para que no solamente las Altas Cortes domésticas sino también las grandes cortes regionales, pero también las Ínter- y supranacionales, y con ellas toda suerte de órganos políticos externos, puedan incidir, de pleno derecho, en el proceso interno de toma de decisiones en torno a tales asuntos. La revolución humanitaria, la cual ha sido en buena medida una revolución judicial, encontró así en nuestra Constitución terreno fértil para el empoderamiento de los jueces.
Dentro del nuevo esquema, cabe decir que nuestras Altas Cortes se representan como autónomas en el ámbito interno, pero que así mismo se representan como heterónomas en el ámbito internacional. Imbuidas de un fuerte monismo internacionalista que recuerda la vieja pirámide jurídica Kelseniana, nuestros altos jueces se han convertido en la boca que pronuncia la palabra de La Haya y de Costa Rica, sobre todo si con ello se trata de evitar la interferencia de un legislador -tenido por corrupto y ensangrentado- en la construcción del derecho penal para crímenes de sistema y más en general, del derecho transicional.
Para ilustrar las dificultades que para una salida negociada al conflicto armado interno colombiano resultan de la extrema complejidad del modelo constitucional que nos rige, basta recordar las vicisitudes sufridas por el proceso de negociación que tuvo lugar entre el Gobierno Uribe y las AUC. Independientemente de la valoración política que hagamos de lo sucedido y aún, aceptando -como lo hago yo- que las Altas Cortes, sobre todo la constitucional y la suprema, han jugado un papel positivo en la crítica, la reconfiguración y la legitimación de un proceso que de otra manera habría podido conducir a la simple legalización de la contra-revolución conservadora que impusieron a sangre y fuego los paramilitares y sus aliados en vastas regiones del país, lo cierto es que al calor de los debates y de las difíciles disyuntivas en torno a las cuales se desarrollaron las luchas por la paz y la justicia, el Gobierno y las cortes, sobre todo a partir de que empezó a destaparse la olla podrida de la parapolítica, entraron en una dinámica de confrontación que hizo del principio de la colaboración armónica entre los poderes públicos un rey de burlas, y amenazó con arrancar de sus goznes el edificio constitucional.
Así las cosas, la lección aprendida no puede ser otra que la de la necesidad de que los asuntos de la guerra y la paz, por lo menos en lo que atañe a los mínimos de una justicia postconflicto, se negocien previamente y en frío entre los órganos políticos y los judiciales -pero también entre el Estado y la sociedad-, y no o por lo menos no exclusivamente, al calor de las negociaciones, cuando estas tengan lugar.
A pesar de que la Constitución de 1991 preservó, como desarrollo de una larga historia político-constitucional que se extiende por lo menos hasta mediados del siglo XIX, el tratamiento privilegiado del delincuente político como combatiente y como rebelde, así como la preferencia estructural por la amnistía y el indulto, y en general, por las salidas políticas negociadas a la guerra, el nuevo constitucionalismo universalista y de los derechos humanos y el nuevo derecho penal humanitario internacional, marcadamente imbuidos de un espíritu de tolerancia cero hacia la impunidad de los crímenes atroces y de sistema, se cristalizaron en sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte suprema, que alteraron sustancialmente, en el ámbito del derecho transicional, el balance del consti-tucionalismo colombiano entre memoria y olvido, y entre castigo y clemencia, y que dieron al traste con la capacidad regulatoria del delito político.
La sentencia C-456 de 1997 de la Corte Constitucional, mediante la cual el Alto Tribunal declaró la no- subsumibilidad de los homicidios cometidos en combate, en cuanto delitos-medio, en el delito-fin de la rebelión, puso fin, de un solo tajo, a una vieja tradición que ponía al rebelde a la sombra del combatiente2. A partir de entonces y progresivamente, todos los delitos que acompañaban como delitos-medio el proyecto y el quehacer revolucionarios encarnados en la figura de la rebelión, incluidas faltas más bien leves como el porte de armas y de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, fueron tratados por los jueces penales como delitos autónomos y que se agregaban a la hora de proferir sentencias y acumular penas.
De otro lado y en un desarrollo paralelo, la lista de los delitos -característicos de nuestra guerra intestina- que por su gravedad son tenidos por no-amnistiables y que arrancaba con la antigua proscripción de los actos "de ferocidad y de barbarie" se hizo cada vez más extensa. Después de ampliarse a delitos como secuestro y al terrorismo llegó a cubrir los crímenes graves contra el derecho humanitario y en general, los crímenes contra el derecho penal Internacional. El golpe de gracia lo recibió el delito político mediante el acto legislativo que estableció la muerte política para quienes fueran miembros o financiadores de una organización armada al margen de la ley3.
Se produjo así una suerte de asfixia jurisprudencial del delito político en el ámbito de la persecución judicial ordinaria, de manera que la figura únicamente sobrevivió como un conejo de cubilete, vale decir, como un recurso ad hoc, de uso reducido en su capacidad de amnistía, y restringido a la circunstancia extraordinaria de que alguna vez el Estado negociara la paz con sus enemigos internos. Por fortuna, las jurisprudencias adversas no pudieron erradicarlo sino apenas arrinconarlo mediante interpretaciones restrictivas, de manera que el delito político permaneció como un fantasma, agazapado en la periferia menos visible del texto constitucional4. Para acabar con él, en concordancia como los nuevos aires del derecho internacional de los derechos humanos con su marcada indiferencia frente a la distinción entre delincuentes comunes y políticos en cuanto irrelevante para las víctimas, habría sido necesaria una reforma constitucional y nadie se aventuró a agenciarla, ni siquiera el Gobierno Uribe.
Y es que a pesar de haber manifestado muchas veces que los guerrilleros no eran rebeldes sino terroristas, que la del delito político era una figura perversa por cuanto incentivaba la violencia, y de haber invitado a sus áulicos y a sus intelectuales más orgánicos a que denunciaran su perversidad, de cara a las negociaciones de paz con las AUC y bajo la presión de las circunstancias, el Presidente Uribe y su Consejero de paz quisieron en su momento darle a los paramilitares concentrados en Santafé de Ralito tratamiento de sediciosos, para efectos de poder negociar con ellos de igual a igual, para abrirles el camino de la participación en la vida política, y para poderles ofrecer una prenda de garantía de su no extradición. El empeño del Presidente resultó fallido porque las Altas Cortes, primero la Corte Constitucional y luego la Corte Suprema, ésta última alegando vicios de fondo en su aplicación a quienes eran tenidos por simples delincuentes comunes y concertados para delinquir, y aquella vicios de forma en su trámite congresional, se le atravesaron en el camino al Ejecutivo negociador. Al fragor del nuevo punitivísmo humanitario y bajo circunstancias de un sometimiento desmesurado y acrítico a los dictados de las grandes judicaturas supranacionales, pero sobre todo a los del sistema interamericano de derechos humanos, nuestras cortes domésticas se han inventado un derecho penal y un derecho transicional que ya exceden con mucho, en su celo, las expectativas de la comunidad internacional.
En síntesis, cabe afirmar que el Sistema Interamericano, en cuanto tribunal de derechos humanos apuntalado en buena medida sobre la consagración de los derechos de las víctimas, pero acaso sobre todo a la sacralización a mi juicio indebida- del derecho de la víctima individual al castigo de su victimario, sobre la hegemonía del principio de igualdad en el deber de perseguir los crímenes de sistema y sobre la sospecha institucionalizada de que el Estado es por lo menos en principio el gran victimario potencial, es hoy más anti-estatal y punitivista que la Corte Penal Internacional en la cual todavía campean una comprensión amplia del principio de oportunidad, y la idea liberal de un derecho penal mínimo y de ultima ratio. Las Altas Cortes colombianas, por su parte, en el agregado y en su confusión, han resultado hasta ahora más punitivistas que el mismo sistema interamericano.
La Corte Suprema, ignorante de la importancia de respetar la mediación del Congreso de la República en la definición de los tipos penales, ha importado, en forma directa e inconsulta con los órganos políticos, tipos estatutarios del derecho penal internacional y hasta ha creado o por lo menos reconfigurado, por la vía de los traslados de las jurisprudencias Internacionales, tipos penales. En lo que atañe a los crímenes de lesa humanidad, los cuales no tienen consagración positiva en nuestro derecho interno, además de lo dicho, la Corte Suprema, escamoteando el principio de legalidad, les ha dado aplicación retroactiva y ha terminado, en su uso prospectivo, por convertirlos en una suerte de dispositivo para evitar la prescripción de magnicidios y demás crímenes graves cuya impunidad, mediáticamente denunciada, ha puesto en entredicho la eficiencia y la legitimidad del sistema judicial5.
En un ejercicio de recepción espuria que tuvo su punto de partida en el Sistema Interamericano, la Corte Suprema, llegó recientemente hasta el extremo de establecer que el concierto para delinquir, en cuanto orientado a perpetrar crímenes de lesa humanidad, es, él mismo, un crimen de lesa humanidad. De esta manera, una figura que en la tradición jurídica colombiana ha servido para capturar no solamente las conspiraciones y planes criminales sino también y acaso por sobre todo la simple pertenencia a las organizaciones criminales, terminó por igualar la simple membrecía a un crimen de lesa humanidad, con lo cual amenaza dar al traste con cualquier posibilidad de que inclusive los crímenes no atroces perpetrados por las máquinas de guerra o por el crimen organizado puedan ser objeto de una amnistía condicional.
Decisiones recientes de la Corte Constitucional como aquella que con base en una mayoría precaria de cinco contra cuatro, declaró recientemente la inconstitucionalidad del uso del principio de oportunidad para facilitar la impunidad condicionada de aquellos delitos, por lo menos en principio no atroces, perpetrados por los soldados rasos de las hordas paramilitares, dejan la impresión de que nuestras cortes han caído en la trampa moral de una suerte de sacralización y absolutización de los derechos de las víctimas al castigo, a la verdad y a la reparación, así que en nombre de un innombrado pero eficaz maximalismo punitivo y veritativo, y de un deber incondicional de persecución y memoria, han terminado por bloquear casi todas las vías de escape a la persecución criminal de los delitos no atroces, en contextos de paz negociada6.
Pero a las dificultades jurídicas se suman grandes obstáculos políticos. No va a ser fácil, por ejemplo, conseguir apoyo del Congreso para la labor legislativa de hacerle reingeniería y repotenciar el desgastado y hasta ahora, por lo menos en términos de eficiencia punitiva, poco productivo proceso de Justicia y Paz. El marco representacional y los faros investigativos de justicia y paz, orientados originariamente hacia la visibilización de los hechos y responsabilidades atribuibles a los grupos armados no estatales, terminaron por poner en su centro focal la responsabilidad parcial histórica del Estado colombiano en la catástrofe bélico-humanitaria de las últimas décadas, a través de sus remisiones de las confesiones incriminantes de los versionados de justicia y paz, a la unidad de derechos humanos de la Fiscalía y a la Corte Suprema, para alimentar procesos como el de los falsos positivos y el de la parapolítica. Así las cosas, es muy poco probable que el diezmado y escaldado Congreso de la República apoye la repotenciación del proceso de Justicia y Paz, porque con ello correría el riesgo de que lo golpeen aun más duro. Y si el proceso de Justicia y Paz se colapsa total o parcialmente, ese fracaso habrá de lastrar el futuro. Y es que todo lo que ahora quede sin resolver en materia de justicia post-conflicto con las AUC, habrá de acrecer y de agregarle complejidad a unas eventuales negociaciones con las guerrillas, en el futuro.
Y como si todo lo dicho fuera poco, hay que tener en cuenta que nuestras guerrillas supérstites, nacidas en el entronque de la vieja "Violencia" liberal-conservadora de los años cincuenta -con sus raíces en la cultura político-partidista del siglo XIX-, con la violencia social-revolucionaria de la Guerra Fría, tienen articulada su identidad entorno a una narrativa jurídico-penal que los representa como combatientes y como delincuentes políticos en rebeldía y en guerra contra el Estado, y que les promete, siguiendo la fórmula constitucional correspondiente, un tratamiento privilegiado en un horizonte de preferencia por la amnistía y el indulto, y en general, por las salidas políticas negociadas. Bajo ese supuesto, no va a resultar fácil convencer a la dirigencia guerrillera de que en el marco de la nueva conciencia humanitaria, de la cruzada global contra el terrorismo, y del nuevo punitivismo, deberán ir a la cárcel, en pie de igualdad con los paramilitares, como delincuentes a secas, por cuenta de sus crímenes de sistema, de guerra y de lesa humanidad. Prácticas reiteradas como el secuestro y el reclutamiento sistemático y masivo de niños, se ciernen sobre las cabezas de los comandantes guerrilleros como imperdonables crímenes de lesa humanidad. Dicen en tal sentido quienes tienen algún contacto con las guerrillas, que los líderes de la ¡nsurgencia prefieren el aniquilamiento al simple sometimiento, a la igualación jurídico-penal con los paramilitares y a la privación de la libertad. Parecería pues que no hay transacción posible entre las exigencias de impunidad de los jefes guerrilleros y las demandas de justicia del derecho contemporáneo
LOS SESGOS DEL DISCURSO HUMANITARIO
Los discursos dominantes en la Izquierda y en la Derecha y aún en el Centro humanitario implican una separación excesiva entre los campos del victimario y de la víctima. Su tendencia hacia la invisibilización de las figuras de zona gris, expresiones diversas del colapso de los roles del victimario y de la víctima, pero sobre todo de aquellas víctimas con alguna culpa política en su victimización y que Erika Bouris denomina "víctimas políticas complejas", dificultan enormemente el reconocimiento de las dimensiones horizontales de los procesos de victimización que han tenido lugar en nuestra guerra intestina. La representación del conflicto colombiano como un doble proceso de victimización vertical y como una simple guerra de máquinas militares contra la población civil, además de que no le hace honor a una realidad que sin duda es más compleja y participativa, contribuye a la polarización y no a la reconciliación y abre un abismo entre la verdad y la justicia.
El hecho que, a pesar del carácter marcadamente horizontal de buena parte de los procesos de victimización que han tenido lugar en nuestra guerra intestina, los grandes discursos humanitarios que campean por nuestra geografía estén apuntalados sobre una excesiva separación de los campos del victimario y de la víctima, se explica en buena medida por la tendencia hacia la purificación de las víctimas que parece imponerse -con la fuerza de la mejor decisión moral- a quienes quieren protegerlas. Ni siquiera el derecho internacional humanitario, edificado como está sobre la idea de que la víctima es tal porque es indefensa y no porque es inocente, es capaz de evitar que fiscales y jueces entrenados en las lógicas del derecho penal doméstico y que se topan aquí o allá con la culpa política de la víctima, sucumban a la tentación de perseguirla judicialmente.
Y es que en la medida en que la visibilización de la culpa política de la víctima favorece que ésta no sea vista como víctima sino como victimario, sus representantes y aún los terceros que se identifican con ella prefieren, en parte con razón, presentarla como una víctima inocente y sin ninguna co-responsabilidad en su propia desgracia. También hay, por supuesto, quienes se representan a las víctimas, independientemente de que sean inocentes o no, como víctimas puras, para contribuir a su sacralización y a su empoderamiento. El precio que se debe pagar por ello, en clave de verdad y reconciliación es, sin embargo, alto.
La purificación de la víctima implica también, por necesidad lógica, la purificación del victimario y con ello la presentación en blanco y negro de aquello que en la vida estaba lleno de grises. El tipo de narrativas que resultan de este ejercicio de purificación de los grises y de la consecuente verticalización de procesos de victimización que discurrieron en forma más horizontal contribuye a la polarización antes que a la reconciliación. La presencia narrativa de las figuras de zona gris, tanto de las que habitan en el campo de los victimarios como aquellas otras que habitan en el campo de las víctimas, es fundamental en un horizonte de reconciliación por cuanto se trata de los grandes testigos de que los victimarios y las víctimas, los vencedores y los vencidos, y en general, los buenos y los malos tienen una humanidad compartida.
En este sentido, por ejemplo, la tendencia narrativa dominante, que ha hecho carrera sobre todo a partir del destape del fenómeno de la para política, y que interpreta el paramilitarismo y sus alianzas como un proyecto de construcción -para beneficio puramente privado- de órdenes socio-políticos regionales y aún de toma parcial del poder central, sobre la base de la corrupción, la sevicia y el despojo, pero sin ningún propósito verdaderamente contrainsurgente, es una invención de quienes en el presente proyectan sobre el pasado, de manera homogénea, el último estadio evolutivo del paramilitarismo, así que invisibilizan sus orígenes en el fenómeno de la autodefensa, y de paso le agregan oprobio a su imagen de bestias salvajes. Y lo que es todavía más importante para efectos de la discusión que aquí adelantamos, se trata de una tendencia narrativa que ha resultado marcadamente favorecida por la incapacidad de los discursos humanitarios de encarar la existencia de las víctimas políticas complejas.
Únicamente si entendemos la lógica del accionar guerrillero y sus dinámicas de inserción social y política, podemos entender -que no justificar- por qué fue tan brutal la respuesta paramilitar. No se trata de poner en duda que la respuesta paramilitar fue criminal y desproporcionada, y tampoco que la inmensa mayoría de las víctimas de nuestro desangre intestino de las últimas décadas fueron personas inocentes por cuanto no cometieron otro pecado que el de estar en el momento y en el lugar equivocados, pero sí de hacerle justicia a la complejidad de la realidad a través de llamar la atención sobre el hecho que el paramilitarismo cayó en el delirio de sus guerras salvajes de conquista y de sus masacres, porque pretendía destruir las bases sociales y políticas de las guerrillas, y que para alcanzar ese objetivo maltrató por igual a los justos y a los pecadores. Sin guerrilla y sin la existencia de las bases sociales y políticas de la misma el paramilitarismo no puede ser representado sino como una irracionalidad incomprensible. De una lectura como esa, tan en blanco y negro y apuntalada sobre ¡a separación tajante entre los campos del victimario y de la víctima, la sociedad no habrá de aprender nada o casi nada, y sobretodo, no hará ningún progreso moral.
Llama poderosamente la atención, en este sentido y por sobre todo, la dinámica seguida por el proceso de justicia y paz en cuanto ha estado orientado hacia la purificación de la imagen de los victimarios y las víctimas, hacia el ocultamiento sistemático de las figuras de zona gris y en último término, hacia la extirpación de la dimensión política de la confrontación armada. Y no se trata únicamente del accidentado debate político-parlamentarlo que precedió a la expedición de la Ley 975 de 2005 y que condujo a que la exigencia de que los paramilitares fueran representados como delincuentes políticos fuera derrotada, a favor de su representación como simples delincuentes comunes.
En la escena judicial de justicia y paz, ni las razones del victimario ni la culpa política de las víctimas han tenido, a mi juicio, un espacio adecuado de desibilidad. En efecto, es bien conocido cómo todavía en los albores del proceso judicial -pedagógico y mediático- de justicia y paz, cuando los "galanes" de la telenovela paramilitar no habían sido extraditados, éstos empezaron a versionar ante los fiscales, a través de relatos heroicos y altamente justificatorios de su accionar. Entonces, bajo presión de la opinión pública y a través de directrices internas, la cabeza de la Fiscalía ordenó a sus funcionarios que intervinieran la libertad de las versiones para impedir que los postulados hicieran la apología de sus delitos por cuanto ello, además de pedagógicamente equivocado, resultaba afrentoso para las víctimas. Así las cosas, el libreto normativo de Justicia y Paz debió orientarse, tanto de cara a los victimarios mismos como de cara a la sociedad, hacia la transformación de héroes en villanos. Aún más, los medios, en general, apoyaron esta política. Casi todos dejaron de hablar de los "líderes" de las autodefensas y hablaron solamente de delincuentes y diversionados.
De otro lado, en el campo de las víctimas, es sabido que aquí o alla, los abogados defensores de víctimas, debieron recomendar a sus representados, que no reconocieran, a través de pedidos de perdón, las culpas políticas en las cuales pudieran haber incurrido en los hechos que condujeron a su victimización, porque con ello se estarían auto-incriminando. La purificación de sus respectivos roles, operada judicialmente a través de la exclusión de las razones del victimario y de las culpas de la víctima, condujo fina I mente, para bien y para mal, a la satanización del primero y a la sacralización de la segunda.
DE LOS PRINCIPIOS DE NUREMBERG A LOS PRINCIPIOS DE CHICAGO
La mayor distorsión representacional que le legaron a la cultura jurídico-política de Occidente – y del mundo- los juicios frente al tribunal aliado de Nüremberg contra la dirigencia Nazi, pero también los juicios subsecuentes adelantados por las potencias aliadas en las zonas de ocupación, terminada la Segunda Guerra Mundial, fue, sin duda, que sobre-visibilizaron la dimensión vertical de los procesos de victimización que tuvieron lugar en la Alemania de la dictadura Nazi, de manera que ésta fue representada, con razón, como una dictadura agresiva, criminal y genocida, pero lo hicieron al precio de invisibilizar las dinámicas horizontales de victimización propias de la "guerra total" que tuvo lugar y que se reflejó en hechos tan atroces como los bombardeos punitivos e innecesarios de las ya completamente indefensas ciudades del Norte de Alemania y en las violaciones masivas de las mujeres de origen germánico que habitaban los territorios que fueron ocupando los soldados soviéticos en los Sudestes, hacia el final de la devastadora confrontación. De esta manera, la victoria aliada sobre sus enemigos y la justicia de vencedores en que se cristalizó, permitieron que una dinámica de violencia que se caracterizó por su "barbarie simétrica" y que estuvo sin duda plagada de respuestas retaliatorias y de figuras de zona gris, fuera representada, en la "analogía de la dictadura", como un proceso completamente vertical de victimización, vale decir, como un proceso que tuvo lugar bajo premisas de separación tajante entre los campos del victimario y de la víctima, y que fue escrito con sangre, en blanco y negro.
La herencia de Nüremberg -con su preferencia por la vigilancia de los estados en cuanto grandes victimarios potenciales, con su privilegio de una comprensión vertical de los procesos de victimización, con su excesiva separación de los campos de los victimarios y las víctimas, y con su exacerbado punitivismo-, depositada en los principios de Naciones Unidas que llevan su nombre, pero también en múltiples convenciones internacionales sobre derechos humanos, sobre crímenes de lesa humanidad y demás delitos atroces y aún, en los estatutos de las cortes internacionales que primero a manera de tribunales ad hoc y más adelante bajo la forma de la Corte Penal Internacional surgieron después del fin de la "Guerra Fría", operó como "anillo al dedo", cuando durante la década de los ochenta empezaron a caer, como un castillo de naipes, los regímenes dictatoriales del Cono Sur.
De cara a procesos de victimización, esos sí, marcadamente verticales, la herencia de Nüremberg contribuyó así a que la doctrina y las jurisprudencias en torno a las cuales se fue tejiendo el concepto -todavía inacabado- de "justicia transicional" procediera, antes que nada, a través de una suerte de racionalización y de generalización espuria al campo de las transiciones desde la guerra, de los grandes problemas y dilemas morales y jurídicos propios de las transiciones de la dictadura a la democracia. No debe causar extrañeza, en tal sentido, que el sistema interamericano, acaso dominado durante demasiado tiempo por juristas norteamericanos entrenados en la herencia de Nüremberg, así como por juristas que padecieron las dictaduras del Cono Sur, haya empezado por interpretar las transiciones de la guerra a la paz que han tenido lugar durante las últimas dos décadas, como si se tratara de transiciones desde la dictadura y en el mejor de los casos, como modelos do-bles de victimización vertical y como guerras de máquinas contra la población civil.
Apenas ahora, después de apagada la euforia punitiva del "pacifismo jurídico" que acompañó el fin de la Guerra Fría y así mismo, después de que un normativismo escaso de sustentos empíricos hubiera dominado las construcciones legales y jurisprudenciales de las últimas décadas, empiezan a surgir los primeros grandes estudios comparados sóbrelos procesos y los mecanismos de la justicia transicional. Las primeras lecciones están a la mano. A pesar de que una gran cruzada global y humanitaria contra la impunidad de los crímenes de sistema, se enseñoreó del trabajo de las cortes internacionales y domésticas que han debido lidiar con el complejísimo asunto de las transiciones, la verdad es que los estados que tratan de escapar al infierno de la guerra civil, más que aquellos otros que transitan desde la guerra internacional o desde la dictadura a la paz y a la democracia, siguen buscando salidas negociadas y siguen apelando al recurso de ofrecerle amnistías por lo menos parciales a sus amigos y a sus enemigos armados internos, pero sobre todo a estos últimos.
Y lo que es igualmente importante, si bien es cierto que cada vez más las transiciones de toda índole deben reconocerle un lugar a ese poderoso ritual de paso implicado en el establecimiento de tribunales de justicia, también es cierto que las llamadas "amnistías condicionadas" se han convertido en el correlato necesario del castigo. Ejemplos como el de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Suráfrica, o como el de la Ley de Justicia y Paz, apuntalados sobre un trade off entre memoria y olvido, entre castigo y clemencia, articulados, el primero a la manera de una exoneración, y el segundo de una simple reducción del castigo, a cambio de más verdad y de más reparación para las víctimas, así como de un fuerte compromiso del Estado con la garantía de no repetición, no son exóticos, pero sobre todo, empiezan a ser vistos por lo menos el último- como una alternativa legítima.
Se destaca, en tal sentido, el estudio comparado a escala global sobre procesos y mecanismos de justicia transicional y que bajo la conducción de Cherif Bassiouni condujo a la formulación de los llamados "Principios de Chicago" para la justicia post-conflicto. Se trata de la primera iniciativa con pretensiones y con probabilidades de llegar a ser principio del derecho consuetudinario, que tomando distancia del punitivismo que reina hoy en el discurso humanitario, se ocupa de adecuar la idea de una justicia transicional a los contextos muy particulares de las transiciones desde la guerra y desde ¡a paz negociada. Cherif Bassiouni, quien fuera en su momento en el ámbito de Naciones Unidas una suerte de campeón mundial del punitivismo humanitario, ha terminado por aceptar, con enorme coraje, de cara a una realidad transicional tozuda que insiste en comportarse de forma contextualmente diferenciada, que tiene mucho sentido distinguir -no solamente en el plano empírico sino también en el normativo- entre, por ejemplo, una justicia post-conflicto y una justicia post-dictadura. Pero no sólo el trabajo del equipo dirigido por Bassiouni, también otros grandes trabajos empíricos comparados, han llegado a conclusiones similares7.
HACIA LA JUSTICIA POST-CONFLICTO
A pesar de que en desarrollo de la nueva conciencia humanitaria post Segunda Guerra y post Guerra Fría, las jurisprudencias de nuestras Altas Cortes, pero sobre todo las de la Corte Suprema, se han ido cerrando como una bóveda compacta y asfixiante sobre la paz negociada y sobre la idea de una justicia post-conflicto, da la impresión de que con fenómenos como el de la emergencia de los Principios de Chicago, el péndulo de la justicia transicional ha alcanzado su extremo más punitivista y ha empezado a regresar hacia balances entre el castigo y la clemencia, más adecuados a la exigencias de la diferencia entre las transiciones desde la guerra y las transiciones desde la dictadura.
Y lo que es tanto o más importante, los cambios que están teniendo lugar en la política internacional en torno al concepto y la práctica de la justicia transicional han venido acompañados de grandes cambios en la política doméstica El paso del Gobierno Uribe al Gobierno Santos ha representado, sin duda, un giro de ciento ochenta grados en lo que atañe a las políticas sobre la guerra y la paz y sobre el post-conflicto. El hecho que la recientemente expedida Ley de víctimas haya sido integrada con la Ley de tierras, contribuye a una mejor representación de la integralidad de las políticas de reparación, pero pone, así mismo, en el centro de la conciencia colectiva, la Política de restitución de las tierras usurpadas en desarrollo de la guerra, pero sobre todo de la contra-revolución conservadora que adelantaron el paramilitarismo y sus aliados en vastas regiones del país.
Lo que es muy importante para los efectos de esta reflexión, el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado por parte del Presidente Santos y de sus apoyos legislativos en el marco de dicha ley, representa un paso fundamental hacia delante en relación con el discurso del Presidente Uribe, por cuanto, además de permitir una mejor definición del universo de las víctimas que deben ser reparadas, así como de ofrecer un criterio claro para el deslinde de una política ordinaria y una política extraordinaria en materia de seguridad y en materia criminal, permite, a través de la implicación recíproca de los conceptos de la guerra y la paz, definir un horizonte de cierre para el conflicto arma-do interno, bien en clave de victoria, bien de negociación,o de ambas. Y como al final del camino de la guerra habremos de toparnos no solamente con la paz sino también con la justicia, entonces el horizonte de cierre no puede ser otro que el de la justicia post-conflicto.
Pues bien, para darle una configuración jurídico-política aceptable y legítima a las ideas de la paz y de la justicia post-conflicto, en acuerdo con el Gobierno, el Senador Roy Barreras ha lanzado desde la Comisión de paz del Senado, la iniciativa de elaborar un marco jurídico para la paz, bajo el supuesto de que después de nueve años de garrote consistente a las Farc, empiezan a estar dadas las condiciones para una salida negociada. La iniciativa merece aplauso porque representa la respuesta necesaria a las dificultades de toda índole que debió padecer el proceso de negociación entre el Gobierno Uribe y las Auc por cuenta del conflicto constitucional entre los órganos políticos y los órganos judiciales en torno a asuntos como el de la parapolítica y en general, a asuntos de justicia transicional. En la perspectiva de los casi diez años transcurridos desde cuando empezaron los diálogos de Santafé de Ralito, está claro que al calor de las luchas políticas en torno al tratamiento que debería darse a los paramilitares y a sus aliados en el estado y en la sociedad, se fue haciendo cada vez más difícil la "colaboración armónica" entre los poderes públicos. Convertidos en órganos de soberanía, en el marco complejo de la Constitución de 1991, los Altos Tribunales de justicia del país se convirtieron en verdaderos pares y en interlocutores ineludibles para el Gobierno y para el Congreso. Bajo la presión de las circunstancias y en el difícil contexto cultural de una conceptualización emergente sobre la justicia transicional, fue cada vez más profundo el desencuentro entre órganos políticos y judiciales.
HACIA UN TRATAMIENTO DIFERENCIAL DE PARAMILITARES Y GUERRILLAS
De otro lado, es bien sabido que en días recientes el Senador Roy Barreras le hizo entrega al Presidente Santos de un documento en el cual se recogen las sugerencias más relevantes y aceptadas de entre las muchas que surgieron en desarrollo de las audiencias de consulta adelantadas por la Comisión de Paz del Senado con representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los temas de la paz y la justicia, así como con ex -funcionarios y académicos expertos. Entre las varias propuestas que vale la pena destacar y que hacen parte del paquete de sugerencias entregado por el Senador Barreras al Presidente, llama poderosamente la atención, debido a su enorme atractivo para las guerrillas, la idea de que si bien, para poder satisfacer la garantía de no repetición -objetivo último de todo proceso de justicia transicional que esté articulado en torno a los derechos de las víctimas-, se debe buscar una solución para todos los actores que son parte en el conflicto o que tienen en él una incidencia tal que sin su concurso estaríamos abocados a que el conflicto no termine o que de alguna manera se reproduzca, la solución no debe ser, sin embargo, la misma para todos. Se trata, sin duda, de una propuesta audaz y esperanzadora por cuanto si bien resulta congruente con la vieja postura adoptada por la Corte Suprema en torno a la distinción y el tratamiento diferenciado que debe corresponder a los paramilitares -en cuanto delincuentes comunes-y a las guerrillas -en cuanto delincuentes políticos-, está, sin embargo, en contravía de la posición del Gobierno Uribe en el sentido de que las guerrillas, en el futuro, deberían recibir, para que fuera legítimo, el mismo tratamiento que en su momento recibieron los paramilitares.
Contra lo que piensan algunos, la propuesta no es contraria al principio de igualdad. Y es que, como es bien sabido, el principio de igualdad exige el tratamiento igual de lo igual y el tratamiento diferente de lo diferente, y tanto la sociología criminal como la de la guerra nos muestran que paramilitares y guerrillas son actores armados distintos en su naturaleza y en su comportamiento. Mientras los primeros se acercan más al tipo ideal del "falso jugador" y del "actor pro-sistémico", las segundas, en cambio, se acercan más al tipo ideal del "enemigo del juego" y del "actor contra-sistémico". Así se explica, por ejemplo, que si bien ambos actores cuentan simultáneamente con ejércitos verticales y con redes horizontales, las redes de los paramilitares, por cuanto enraizados en el status quo socio-político y guardianes de su supervivencia, son mucho más extensas, complejas y profundas que las de las guerrillas. De ello, sin duda, mucho más que de la pretendida complacencia de las cortes con los subversivos, ha dependido que mientras las investigaciones judiciales sobre la "Para-política" han producido resultados escandalosos, las de la "Farc-política", han sido, en cambio, muy pobres en hallazgos.
Así se entiende también que se haya dicho, frecuentemente y con razón, que cuando en el marco de una negociación, al desmovilizarse y entregar las armas las guerrillas lo han entregado todo, los para militares, en cambio, con esos gestos solamente entregan la cuota inicial de un patrimonio muchísimo más grande y que incluye poderosas alianzas con las élites locales y regionales -y hasta nacionales- y toda suerte de negocios lícitos e ilícitos. No es lo mismo, por esa razón, otorgarle gabelas políticas a los desmovilizados voluntarios de las guerrillas que a los desmovilizados de la alianza paramilitar. Estos últimos, a menos que exista una verdadera garantía de desmonte del status quo de riqueza y poder que han construido en vastas regiones, están llamados a utilizar dichas gabelas para estabilizar el capital económico, social y político acumulados, en desmedro del bien común. Y en lo que atañe al comportamiento, está claro que ambos actores han incurrido en graves crímenes, algunos de los cuales pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Y sin embargo, después de los destapes a que ha dado lugar el proceso de justicia y paz, no queda duda de que el impacto de las acciones de los paramilitares sobre la sociedad y sobre el Estado, ha sido aún más devastador que el de las guerrillas. Se confirma así que en el marco de un conflicto armado interno, tiende a ser más deletéreo el efecto de las acciones de los "enemigos íntimos" y que pueden fungir como aliados que el de quienes son "externos" al sistema socio-político dominante y lo atacan desde fuera. Estos últimos, por lo pronto, tienen menos capacidad para corromperlo. La lección aprendida está a la mano.
PARA TERMINAR
El Senador Barreras presentó recientemente a la consideración del Congreso de la República un proyecto de acto legislativo orientado hacia la constitucionalización de la Justicia Transicional y a través de ello, hacia la autorización del legislador para la definición de criterios de selectividad y de priorización en la investigación y el juzgamiento de los crímenes perpetrados en desarrollo del conflicto armado, y así mismo, hacia la neutralización de la figura de la muerte política de aquellos que han cometido delitos graves en el marco de la confrontación armada. Se trata, en los términos de la exposición de motivos que lo sustenta, de un primer paso que debe abrir el camino a futuras discusiones y decisiones legislativas, y que indica con ello que, contra lo que se especula, el Gobierno no considera que la paz está a la vuelta de la esquina. El mensaje sugerido por la racionalidad secuencial del proyecto no es únicamente de prudencia y de paciencia en el desarrollo de la discusión legislativa. El carácter dosificado del proyecto parece indicar que habría que esperar hasta el advenimiento de un -eventual-segundo mandato del actual gobierno para que estén dadas las condiciones de una paz negociada. En cualquier caso, habida cuenta de que las fórmulas y los mecanismos que deberán ser presentados al Congreso para su discusión en el curso del año entrante no han sido claramente prefigurados, resulta prematuro especular excesivamente sobre las intenciones últimas del proyecto.
En términos generales, tanto las fórmulas que propone como los argumentos de constitucionalidad y de conveniencia que las sustentan merecen aplauso. De acuerdo con el texto de la ponencia presentada por el Senador Barreras para primer debate, el "acto legislativo incorpora cinco medidas concretas: (i) Recuperar el lugar de la paz como fin prevalente de los instrumentos de justicia transicional; (ii) Autorizar la creación de mecanismos no judiciales de investigación y sanción; (iii) Permitir la creación de criterios de priorización y selección de casos; (iv) Facultar al legislador para ordenar la cesación de la acción penal de conformidad con los criterios de priorización y selección; y (v) Excepcionar la aplicación del inciso 5 del artículo 122 dé la Constitución Política para casos de futuros procesos de paz".
Mucho se está discutiendo en estos días si tiene sentido que el proyecto busque la constitucionalización de la justicia transicional. Se dice en contrario, que es por lo menos inocuo por cuanto ya hoy contamos con mecanismos de justicia transicional, y que para implantarlos bastó apenas expedir leyes. Pues bien, más acá de cualquier argumento filosófico o jurídico, hay a mi juicio -y pido disculpas por ser reiterativo- una razón que yo llamaría psicológica y que justifica plenamente el camino adoptado por el proyecto de acto legislativo. Como puede inferirse del salvamento de voto contra la sentencia de la Corte Constitucional que enterró la aplicación del principio de oportunidad a las desmovilizaciones de los paramilitares y que arriba comenté, nuestras Altas Cortes parecen estar entrampadas en una suerte de "pánico moral" en relación con el uso de mecanismos de selectividad. Si bien nuestros jueces parecen estar dispuestos a reconocer en abstracto que en contextos transicionales apelar a la puesta en marcha de mecanismos de selección es aún más necesario que en contextos ordinarios, en la práctica, sin embargo, cada vez que el asuntó se plantea en concreto, aparece como un fantasma todopoderoso la objeción de que con ello se violan los derechos de las víctimas y los jueces se paralizan. El complejo fenómeno psico-social de la "sacralización de la víctima" parece haber conducido, en el plano normativo, a una suerte de absolutización de sus derechos. Los derechos de las víctimas de ayer se han convertido, con ello, en "cartas –imbatibles de triunfo" que excluyen cualquier posibilidad de ser sopesadas contra otros valores tan fundamentales como la paz. Las víctimas de ayer pesan infinitamente más que las víctimas de mañana en las construcciones argumentativas del humanitarismo hegemónico. El llamado "consecuencialismo de derechos" del que habla Jon Elster y que estuvo en el corazón de los razonamientos y de las políticas del vilipendiado Presidente Alfonsín y en general, la mirada de futuro, no tienen, por lo menos entre los abogados menos abiertos a los raciocinios consecuencialistas, ningún chance frente a los argumentos propios de la mirada hacia atrás.
A lo dicho se agrega que mediante jurisprudencias como aquella -inolvidable por mala- de la Corte Suprema que convirtió el concierto para perpetrar crímenes de lesa humanidad en un crimen de lesa humanidad, se sugiere que en lo que atañe a estos últimos la responsabilidad no se puede graduar. De cara al mal absoluto todos somos igualmente responsables, independientemente de nuestro lugar en la jerarquía de la organización criminal o de nuestro grado de participación en el horror absoluto. Así las cosas y habida cuenta de que ya hoy todos los caminos de la paz negociada parecen jurisprudencial mente bloqueados, resulta razonable pensar que la constitucionalización del reconocimiento de la validez moral y jurídica de seleccionar y de priorizar, constituya una manera razonable de enviarle a los jueces y a la sociedad el mensaje de que tales operaciones, además de inevitables, son moral y jurídicamente legítimas.
De otro lado, contra lo que han sugerido algunos, el énfasis en el papel articulador de la paz como valor que debe orientar todos los esfuerzos de la justicia transicional, no expresa, por lo menos a mi juicio, la voluntad de manipular e instrumentalizar este difícil concepto, sino la necesidad de especificar su significado en un contexto de transición de la guerra a la paz. Contra quienes afirman que una cosa debe ser la paz negociada y otra bien distinta la justicia post-conflicto, de manera que las decisiones sobre esta última solamente deberán ser tomadas una vez que las negociaciones hayan concluido; considero que una definición sensata de la justicia transicional debe partir, más bien, de la existencia de vasos comunicantes entre ambos momentos jurídico-políticos.
No tiene sentido negociar con un grupo armado al margen de la ley bajo el supuesto de que ni sus líderes, ni sus mandos medios, ni sus soldados de a pie podrán preguntarse siquiera, durante las conversacio-nes, que tratamiento judicial se les va a dar. Nadie negocia completamente a ciegas en relación con una pregunta tan fundamental para su vida futura como es la pregunta por el tratamiento que va a recibir en materia de castigo, y con mayor razón cuando el tema se ha vuelto tan endemoniadamente difícil. En ese sentido y a pesar de que el término justicia post-conflicto -que yo también prefiero, por lo menos en cuanto capaz de distinguir entre las transiciones desde la dictadura y desde la guerra- sugiere que la discusión en torno a los mecanismos en los cuales deberá cristalizarse, únicamente deberá ponerse en marcha una vez que hayan terminado las negociaciones; lo cierto que es que para que pueda tener un valor orientador en la realidad transicional, el concepto de la justicia transicional debe abarcar -por lo menos- tanto el período inmediatamente anterior como el inmediatamente posterior a la culminación de las negociaciones de paz, de manera que resulta inevitable que sus criterios reguladores den cuenta del traslapamiento parcial entre ambas dinámicas, la de la paz y la de la justicia. De otra manera no tendría sentido el ejercicio de sopesamiento entre la paz y la justicia que dio origen, en su momento, a la sentencia C-370 del 2006 de la Corte Constitucional. Y es que hay asuntos como el de las políticas de desmovilización, que si bien parecería que atañen exclusivamente a la paz negociada, deben ser pensados, simultáneamente, en términos de la garantía de no repetición y con ello, de la justicia transicional.
Durante el Gobierno Uribe se le vendió al país, con mucha rabia en el corazón, que en materia de crímenes graves y de cara a las víctimas, todo era igual a todo y que por eso el tratamiento de las guerrillas tendría que ser idéntico al de los paramilitares. La verdad, sin embargo, es que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa. Aplaudo, en ese sentido, que el proyecto de acto legislativo que empieza a discutirse contemple la posibilidad de que el Congreso, en un futuro más o menos lejano dependiendo de los ritmos de la guerra y de la paz, determine tratamientos diferenciales para los distintos actores armados, incluido el ejército, sin el cual ninguna salida de la guerra será posible.
En esos términos, me parece bien que -usando los criterios de definición de la vieja escolástica- como lo sugiere el proyecto, el concepto de "partes en conflicto" se presente como una suerte de "género próximo", común a todos aquellos actores colectivos que cumplan, de manera verificable, con los requisitos que establece el DIH para su reconocimiento como tales, y que el de "delincuentes políticos", en cambio, se reserve, a manera de "diferencia específica", para las guerrillas. En ese sentido, comparto con sus promotores, que el proyecto de reforma constitucional que ahora inicia su trámite de aprobación en el Congreso de la República se oriente hacia el restablecimiento de la posibilidad de que por iniciativa del Gobierno, el Congreso le otorgue beneficios políticos a quienes dejen las armas, ínsita en el tratamiento privilegiado del delito político, pero absurdamente erradicada del texto constitucional mediante reforma incongruente que extendió, en su momento, la figura de la muerte política no solamente a quienes hubieran perpetrado delitos graves, sino inclusive a quienes estuvieran incursos en la simple "pertenencia" a una organización armada.
Habida cuenta de la extrema complejidad del esquema constitucional de toma de decisiones que rige entre nosotros desde 1991, derivado por lo menos en parte de la -en principio bienvenida- emergencia de las Altas Cortes pero sobre todo de la Corte Constitucional, como órganos de soberanía, no puedo, pues, sino aplaudir que la iniciativa del Senador Barreras se oriente a favorecer que los órganos políticos y judiciales negocien en frió un marco de mínimos, de manera que se eviten los problemas que se plantearon durante las negociaciones de paz en caliente que tuvieron lugar entre el Gobierno Uribe y las AUC, y que condujeron al desastre que hoy vivimos. La discusión legislativa propiamente dicha, ojalá desplegada en clima atemperado pero de forma amplia y participativa, en torno a los mecanismos específicos que deberán requerir los tratamientos diferenciales de los distintos actores del conflicto a futuro, deberá tener lugar a partir de este año. Para los tiempos calientes de la negociación política con las FARC, que algún día llegaran, deberán quedar sin duda, importantes asuntos por resolver. El tema delicadísimo del tratamiento que deberá otorgarse a los militares incursos en graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, muy probablemente deberá esperar hasta entonces para ser abordado.
Y es que acaso únicamente de cara a la inminencia de un acuerdo de paz y al calor de las grandes movilizaciones legitimadoras será posible llegar a consensos amplios sobre un tema tan difícil y divisivo como éste. Acaso entonces resulte posible, por ejemplo, establecer una comisión de selección de casos de estudio, plural y representativa de amplios sectores, incluidas las víctimas, que siguiendo criterios claros como la gravedad de los delitos, el potencial que impliquen los casos seleccionados en términos de destape de estructuras criminales en el seno de los organismos de seguridad y la probabilidad de éxito etc., permitan ofrecerle una salida razonable a los militares.
Así las cosas y de cara a la discusión pública que se avecina tanto en torno al acto legislativo aquí comentado como a los desarrollos legales que habrán de darle cuerpo a sus fórmulas generales, quiero terminar este ensayo haciendo algunas sugerencias atinentes a los posibles contenidos del marco jurídico para la paz negociada y para la justicia post-conflicto que tarde o temprano deberá construirse:
1. De conformidad con las lecciones aprendidas en procesos anteriores, el legislador deberá otorgarle al Presidente de la República la facultad para que defina, en su momento, quien o quienes entre los actores armados no estatales, habrán de ser tenidos por interlocutores válidos para efectos de establecer con ellos diálogos y negociaciones de paz;
2. El legislador deberá, así mismo, autorizar al Gobierno para que le reconozca a las guerrillas -como actores contra-sistémicos que son- el carácter de delincuentes políticos, de manera que puedan acceder a los beneficios previstos por la Constitución en materia de reintegración;
3. Deberá también establecer una comisión de la verdad, que -siguiendo en parte el ejemplo de Suráfrica- sirva de escenario para que quienes como delincuentes políticos se hayan hecho responsables de crímenes internacionales cuenten la verdad de lo sucedido, a cambio de un reducción sustancial de la pena a la que serían acreedores en los términos del derecho penal vigente al momento en que se cometieron,
4. Deberá consagrar algún mecanismo de inmunidad judicial -y aún beneficios- para aquellas víctimas que en el mismo escenario de verdad extra-judicial reconozcan su responsabilidad en los hechos que condujeron a su victimización, y
5. deberá, por último, otorgarle al Presidente de la República la facultad para que le otorgue el indulto a quienes siendo miembros de base de organizaciones armadas no-estatales cuyos miembros hayan sido reconocidos como delincuentes políticos, no figuren al momento de su desmovilización como incursos en delitos graves.
1 Documento elaborado por Iván Orozco Ph.D en Ciencia política y Profesor Asociado de la Universidad de los Andes. Estetrabajo fue realizado a petición de la Fundación Ideas para la Paz(FIP) en el marco del Proyecto Propuestas de negociaciones de paz con las FARC que contó con el apoyo de ASDI.
2 Esta sentencia fue resuelta de la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 127 del anterior Código Penal(decreto 100 de 1980) que establecía que “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad o barbarie”
3 Acto Legislativo No. 1 del 2009, modificó el artículo 122 de la Constitución Política estableciendo que "no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicosquienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, …por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior".
4 Los artículos de la Constitución Política que se refieren al delito político, son el numeral 17 del Artículo 150 {faculta al Congreso para conceder amnistías o indultos por delitos políticos), el numeral 2 del Artículo 201 (faculta al gobierno para aplicar las leyes de indulto por delitos políticos) y otros que le quitan a la condena por delitos políticos la consecuencia de inhabilitar para desempeñar determinados cargos públicos (art 323 y 299 CP).
5 Nótese que el uso exagerado de la imprescriptibilidad, a través de la sobre extensión del concepto de lesa humanidad puede producir el efecto perverso de favorecer la congestión y hasta la pereza investigativa del Estado.
6 Acaso es cierto que la voluntad del legislador que mediante reforma constitucional introdujo en nuestra carta fundamental (artículo 250 CP) el principio de oportunidad, lo concibió como un dispositivo de uso excepcional y reglado en el ámbito del derecho ordinario, y sin embargo, basta leer en la sentencia de marras (C- 936 de 2010) que como el Gobierno no adujo en los considerandos del proyecto de ley (Ley 1312 de 2009) que se trataba de un mecanismo de justicia transicional, la Corte no se veía impelida a sopesaren el estudio del mismo los valores de la justicia y de la paz -a pesar de que era ostensible que se trataba de un dispositivo para resolver la situación de los desmovilizados que no eran parte del proceso de justicia y paz-, para darse cuenta de que simplemente y a cualquier precio la querían tumbar.
7 Recomiendo, en ese sentido, el libro recientemente publicado por Rosallnd Shawet al. bajo el título "LocalizingTransitional Justice: Interventions and Pric-rities after Mass Violence", editado por Stanford University Press, el cual reúne trabajos de múltiples autores preocupados por la incapacidad de! derecho internacional de raigambre liberal así como de la visión universalista -y en clave de progreso- de la justicia transicional para dar cuenta y para regular en forma adecuada los procesos de transición de la guerra a la paz que están teniendo lugar en África y Asía, por cuanto -entre otras cosas- plagados de zonas grises que no pueden ser sometidas, sin más, a las lógicas binarias de una racionalidad jurídico-humanitaria edificada sobre una separación excesiva de los campos del victimario y la víctima. Estas ideas están expuestas, sobretodo, en el capítuio introductorio y en particular en las reflexiones de Kamari Klark sobre el impacto de la intervención de la Corte Penal Internacional en Uganda, en cuanto interpretado a la luz de los planteamientos de G. Agamben.