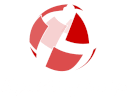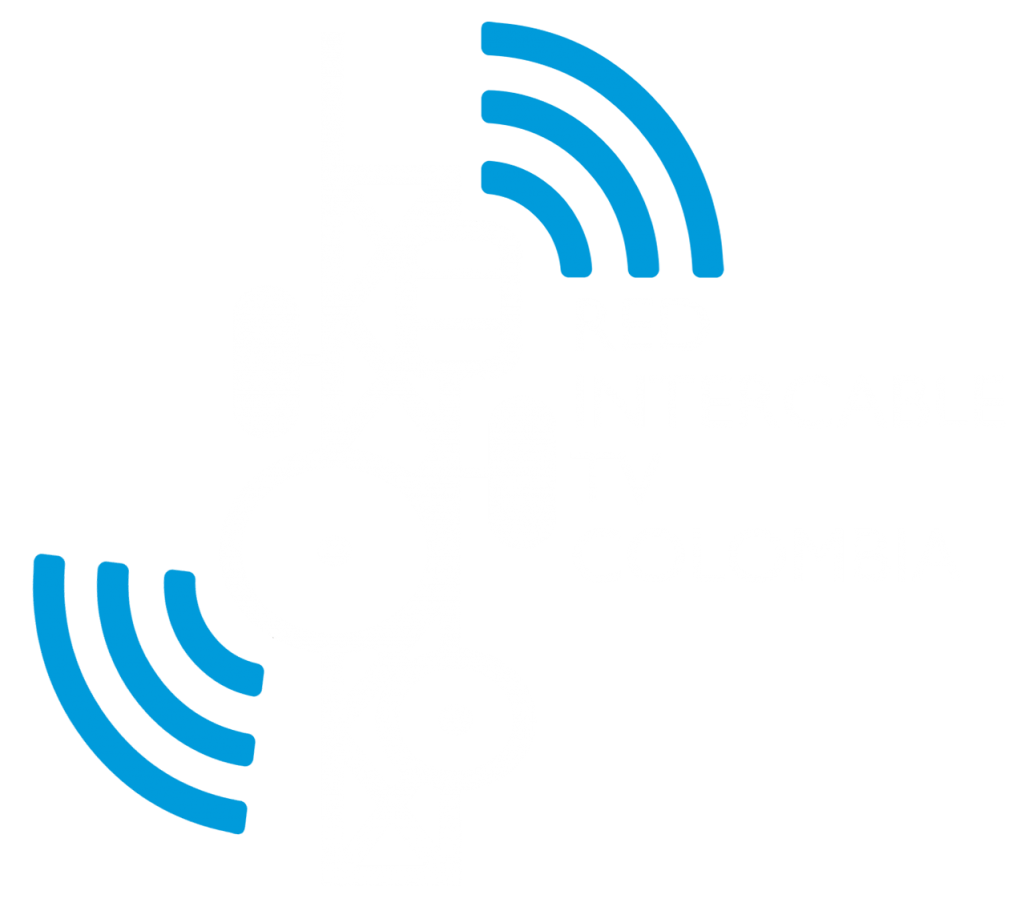Hace rato es hora de decir 'no' a las rachas de violencia, más con actitudes que con palabras vanas.
Atónitos nos ha correspondido ver de lejos o de cerca las rachas de violencia que vienen sacudiendo al mundo y, en particular, a América Latina, con el trasfondo siniestro del narcotráfico. Para no hablar, por ahora, de la contienda sangrienta en Oriente Próximo.
En primerísimo lugar, el secuestro, tortura y asesinato a fuego lento de 43 jóvenes estudiantes en la República de México reviven en nuestra memoria similares episodios terroristas de épocas pasadas y se asemejan, en su naturaleza y móviles, a los que aquí todavía se perpetran, aun cuando en menor grado y más dispersos. Tales los asesinatos de dos inocentes indígenas por uno de los numerosos brazos de la guerrilla de las Farc o los que con tenacidad siguen afligiendo a Buenaventura y Tumaco. Con el narcotráfico no hay transacción posible. La contumacia de sus crímenes resulta más persuasiva y contundente que las promesas verbales.
Por otra parte, la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la demolición del ominoso Muro de Berlín despierta el recuerdo de la etapa precedente de guerra devastadora y la posterior de Guerra Fría, con cruel despotismo en uno de los flancos. Más atrás, el mesianismo esquizofrénico, tiránico y despiadado de Adolfo Hitler, unido al exceso de las reparaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, precipitó otra también a escala mundial. Con millones de víctimas, no ya solo de combatientes, sino de población civil.
Tuve la fortuna de asistir en Berlín a los pasos iniciales del derribo del Muro de la infamia. Repetidamente había visitado la porción occidental con permisos restringidos a los museos de la parte oriental bajo el yugo tiránico soviético. Se experimentaban cierta asfixia espiritual al entrar en su esfera e inocultable desahogo al salir de ella.
En el otoño de 1989, invitado con un grupo de periodistas por la República Federal de Alemania, encontré esta vez, en el cercado Berlín occidental, más optimismo y esperanza, pronto explicados, uno y otra, por el espectáculo de medianoche en que caían, bajo piquetas demoledoras, trozos de la muralla oprobiosa, ante un público todavía escaso en número y con la emoción contenida, como si se tratara de un rito sagrado. Eran las noches preliminares de lo que fuera ulterior explosión popular.
Hacia 1953 habíamos ido a Alemania occidental, junto con Irma, mi ahora difunta esposa, de padre alemán, prusiano por más señas, en busca de la familia que en esa zona había quedado. Con su perfecto idioma y su misma silueta aria, fuimos yendo, sobrecogidos por las ruinas, de pueblo en pueblo, hasta dar con su paradero en casa solitaria sobre una colina aparentemente deshabitada, bastante arriba de la ciudad de Fráncfort.
Por entonces, la expresión socorrida era la definitoria de kapput (destruido). Habíamos entrado al país en ferrocarril por entre los vestigios ahumados de la otrora bella ciudad de Colonia, luego primorosamente reconstruida. Ni un puente sobre el Rin. Todos habían sido bombardeados desde el aire, lo mismo que las casas de habitación. Salvo la joya arquitectónica de su emblemática catedral, a la que sin embargo le había sido aniquilada una de sus alas, acaso por error de puntería.
Tanta devastación no podía sino causar horror por la guerra, por cuanto significa en términos de aniquilación y muerte. Y pensar que en Colombia, de uno u otro modo, la hemos vivido. Con tantos sacrificados como se han conocido y tantos más que han perecido por la sola culpa de existir o de resultar incómodos a organizaciones irregularmente armadas. Hace rato es hora de decir ‘no’ a las rachas de violencia, más con actitudes que con palabras vanas.