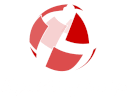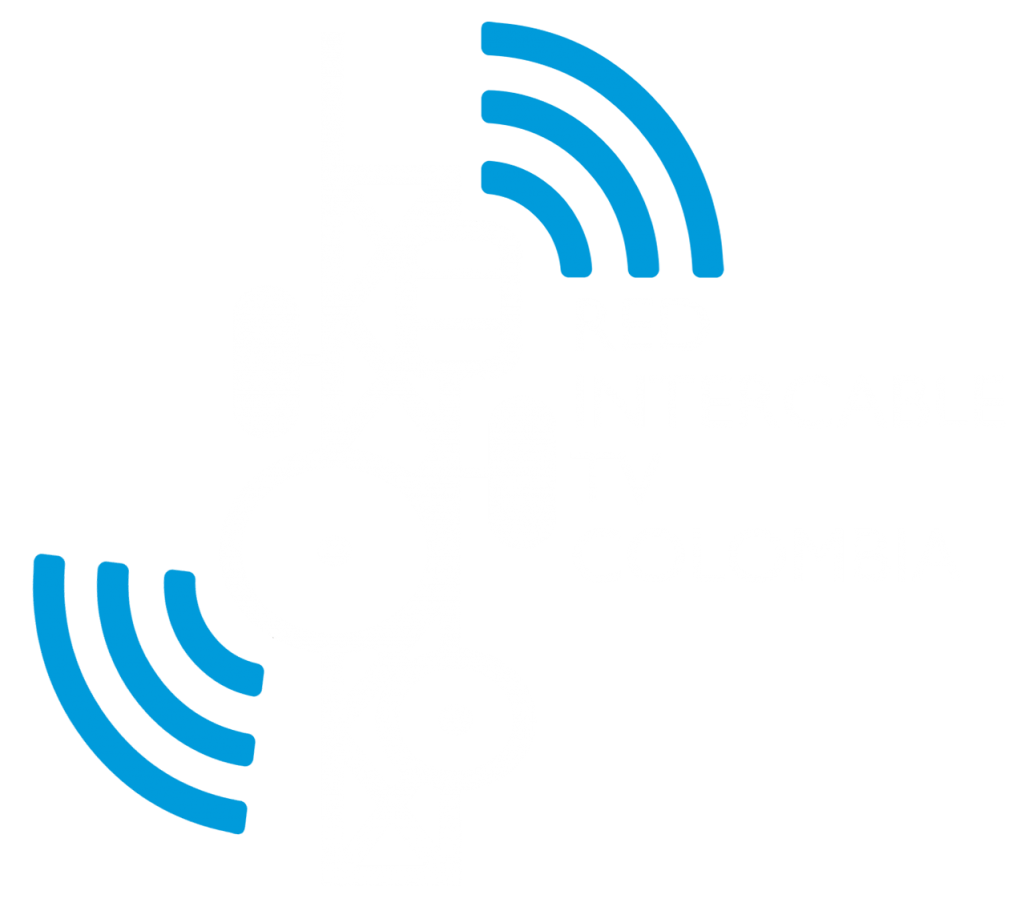Un amigo a los diez años me robó lo que más quería. La justicia tiene secretos. Y todas las malas elecciones se pagan tarde o temprano.
Me gustaba pasear esas carreteras que bordean el río Magdalena ruidosas de chicharras. Paraba en hospedajes campestres con un sapo cantando bajo un matarratón, asistidos por maricas húngaros con aires de marqués o por putas retiradas que emitían aromas de duraznos. Había uno especial en una vía secundaria, invisible desde la carretera. Y que no estaba siempre al alcance de mi bolsillo. Lo tropecé una vez mientras buscaba un tarotista que le habían recomendado a mi mujer para que le ayudara a encontrar unas llaves.
Las ventanas polarizadas hacían que el paisaje pareciera una copia al papel carbón de la Creación. El abuso del mármol y el bronce rococó de los pasamanos y el mulato de la recepción disfrazado de mariscal prusiano desentonaban con el clima ecuatorial. Pero la habitación 37 me gustaba. La línea de palmeras del balcón sobre el estero donde chapoteaban por las noches animales magníficos. Jóvenes cocodrilos explorando la noche, venados calaveras de juerga escapados del zoológico del capo vecino. Además, ofrecía un pargo al aceite de coco que justificaba las sacudidas de la trocha. Y los precios de pesadilla. A veces atestaba de mafiosos con sus hembras de silicona cargadas de abalorios de oro. Había una que producía un aumento en la actividad de los sirvientes haciendo sus venias más profundas y filosóficas. El ama del corazón del mandamás, supongo.
Mi familia estaba compuesta por tres niños de tamaños desiguales, una mujer buscando unas llaves y las moscas que seguían el coche del menor. El restaurante frente a la piscina era una estructura escueta como una araña de hierro bajo una cubierta de asbesto donde aspeaban unos abanicos a media marcha. Y en las sillas de la piscina descansaban unos deportistas europeos leprosados por los zancudos junto a sus mansos morrales y sus sedientas bicicletas de polvo. Los meseros llevan pargos coronados por los perejiles del martirio y devuelven platos cansados al torno cuyos giros ofrecen visiones efímeras de los fulgores de la cocina.
Había conocido tres administradores del restaurante. Una viuda abstracta que parecía hija del Picasso cubista, un borracho que mantuvo una desganada eficiencia en el servicio y un expastor protestante con delirios apocalípticos. Entonces estaba al frente un hombre robusto cuya cara me resultó familiar. Pero mi memoria se negaba a ubicarlo en mi vida. Temo ser ofensivo con mi insistencia en escudriñarlo. Por fortuna, sobre el dispensador de gaseosas había un espejo que me permitió espiarlo a mis anchas mientras fingía peinar mi pargo con el tenedor. Y de repente el hombre sonrió. Y era Garrido. Mi compañero de seminario. Por un milagro del recuerdo, el cincuentón sobrado de kilos al sonreír me reveló otro, un muchacho de zapatos de caucho, pelo de zanahoria y grandes dientes, que había sido mi mejor amigo a los diez años. Y me robó lo que yo más quería.
Antes de marcharme me le acerco y le digo. Me llamo así y asá. Nos conocimos en tal parte. Él alza los hombros. Y sigue con su trabajo. Y les conté a los niños la historia (mi mujer sacude la cartera buscando esas llaves). Ese hombre me había robado, cuando éramos dos mocosos, mi juguete más preciado: el visor de diapositivas con sus fotogramas de Tierra Santa, regalo de una tía cuando me fui de seminarista. Causándome un gran dolor, para mi estatura de entonces, al traicionar nuestra amistad.
Volví a verlo en el periódico la semana siguiente. Entre los directivos esposados de un equipo de fútbol extraditados rumbo a USA. No me alegré. Pero supe a pie juntillas que iban a juzgarlo por algo que él creía haber olvidado. Y la DEA ignoraba. No por pasteurizar media arroba de dólares, como dijeron los periodistas que creen saberlo todo. La justicia tiene secretos. Y todas las malas elecciones se pagan tarde o temprano.