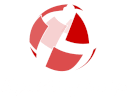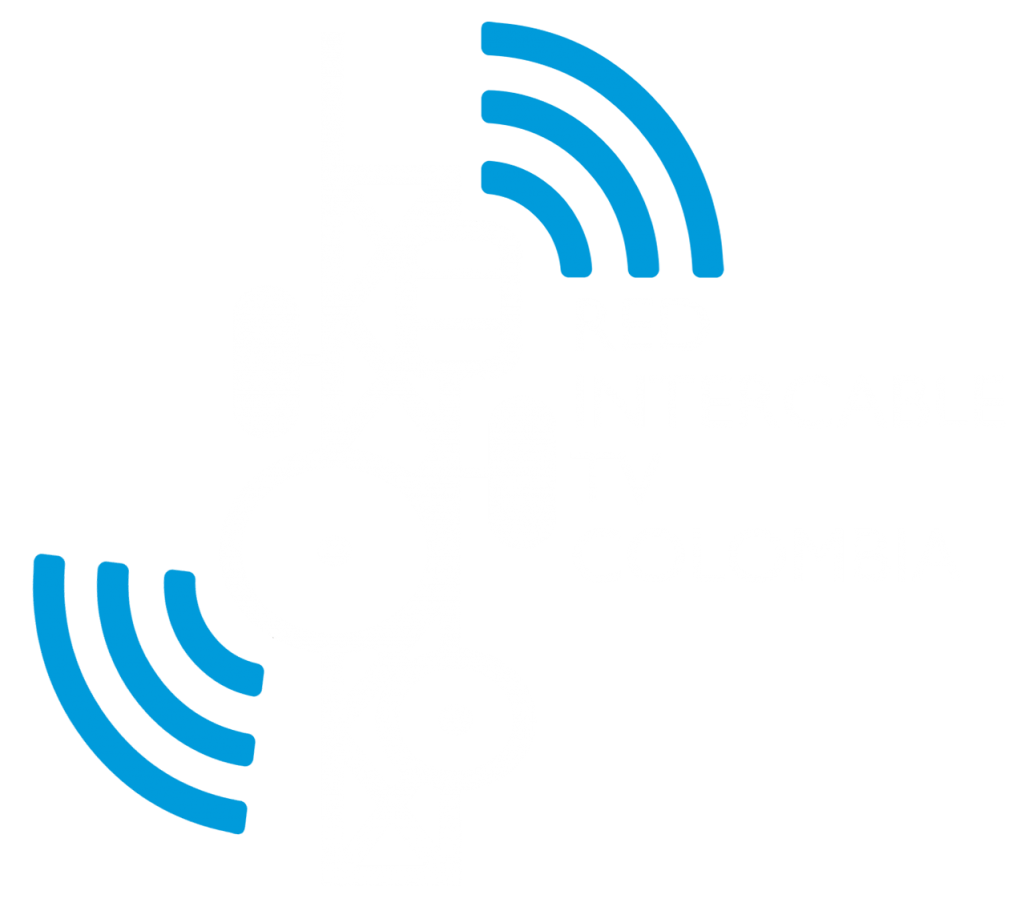En lo que hace a la reforma a la justicia, tiene toda la razón el presidente Santos.
La reforma hay que hacerla porque nuestra justicia da pena. Es lenta hasta la crueldad, incierta, altamente politizada, plagada de roscas y nepotismo y con serios problemas de corrupción. Está lejos, además, de ser imparcial. Y es vengativa y rencorosa como amante despechada, y se mueve al vaivén de las presiones y veleidades de los medios de comunicación. Hay, claro, excelentes jueces y magistrados, pero ya no son la norma sino la excepción.
El Ejecutivo ha sido altamente generoso en tiempo y esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo con las Cortes para la reforma. El gobierno anterior, a lo largo de sus ocho años, hizo al menos cinco esfuerzos por alcanzar un consenso. Y esta administración gastó un año en la misma tarea, a pesar de que algunos advertimos que sería imposible. Las Cortes no se quieren reformar.
Y no quieren porque prefieren mantener un statu quo que les permite enormes poderes e influencia. No sólo por las funciones electorales que les dio la Constitución del 91, sino por el sistema de administración en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, burocratizado, clientelista y costosísimo. Con la reforma propuesta, las Cortes perderían su capacidad de cruzarse favores con los otros órganos de control. Y los magistrados la posibilidad de saltar a la política con las sentencias en la mano, como en su momento intentaron Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández, Alejandro Martínez Caballero y Jaime Araújo Rentería. Tendrían también que abandonar la práctica maluca de salir a litigar frente a quienes antes eran sus colegas. El régimen de inhabilidades propuesto es muchísimo más severo que el muy laxo que hoy existe.
En la reforma, además, se establece un sistema de juzgamiento de congresistas y funcionarios con fuero que incomoda a la Suprema en tanto que divide la función de investigación y juzgamiento y establece una segunda instancia. Se acaba el dañado ayuntamiento de hoy en día, que no da garantía ninguna a los procesados y que hace a la sala penal de esa corte tan poderosa que mete miedo. Curioso que los magistrados se quejen: tanto la división de funciones como la instancia de apelación son derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos que alegan defender.
En fin, a las Cortes no les gustó la propuesta. No podía gustarles. El presidente de la Corte Suprema dijo que el proyecto "pone en peligro la institucionalidad". El del Consejo de Estado fue más lejos y sostuvo que la reforma "afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia".
Ambas afirmaciones son tan alarmistas como escandalosas. En un régimen democrático quien debe determinar los alcances de las funciones y tareas de los diferentes órganos del poder público es la asamblea legislativa, representante de la voluntad popular y elegida por el voto de los ciudadanos, y no un grupo de juristas, por buenos que ellos sean, que no tienen representación ninguna distinta a la de sí mismos. Por eso, como bien ha dicho el presidente Santos, quien debe definir los alcances de la reforma es el Congreso de la República, órgano supremo de la democracia.
Eso, por supuesto, no lo aceptan muchos magistrados. Preferirían el "gobierno de los jueces", como tan desafortunadamente propusiera un presidente de la Suprema.
Rafael Nieto Loaiza
El Colombiano, Medellín, agosto 07 de 2011