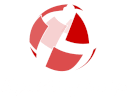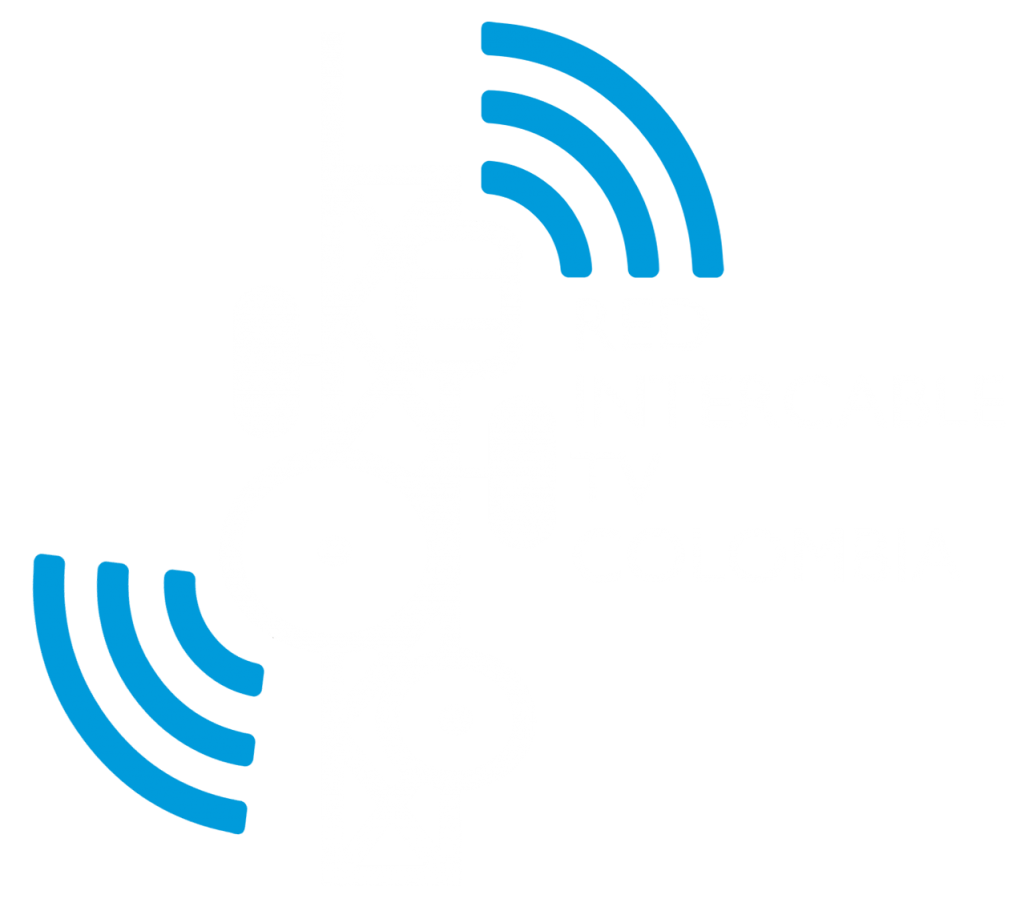Los sombreros volvieron en el eterno retorno de los vestuarios. Hoy forman parte de la coquetería masculina a lo sumo. Y la etiqueta se dulcificó.
En 'Cuando nada concuerda', mi último libro publicado, hay un ensayo sobre la moda como expresión del alma del mundo, en el cual traigo a colación el sombrero, esa prenda capital, literalmente, puesto que se lleva en la cabeza. La cosa necesita algunas precisiones. Mal anda de sombrero quien lo lleva en la mano. Dice un viejo refrán.
En la patria boba que reciclamos con lastimosa tozudez en Colombia, todos los hombres necesitaban un alma inmortal y un sombrero para estar completos. Los ricos los llevaban de fieltro, con guarda y banda reluciente. Y los pobres de cañas, con huecos para airear las ideas. Porque nadie, por pobre que sea, no cuenta con una que a veces se recalienta. Nadie entonces, por inope que fuera, osaba enfrentar la calle descubierto. La corbata pertenecía al libre albedrío. Pero el sombrero era una servidumbre unánime. Hasta los mendigos poseían uno para protegerse la cara del áspero sol de los andenes, y para tocar el corazón de los transeúntes en la labor.
Pero los sombreros empezaron a perder su imperio. A lo largo de la Guerra Fría dejaron de usarse poco a poco. Hasta que solo sirvieron para distinguir a los policías secretos de los otros, es decir, de los uniformados, de quepis.
El cine en blanco y negro fue un desfile incesante de sombreros. Los actores que hicieron suspirar a las abuelas de quienes hoy tienen mi edad lucieron un sombrero y un cigarrillo en una comisura. Y de repente el universo se desentendió de estas prendas, y fueron entregadas a las cucarachas de los escaparates o al olvido de los percheros, que a veces se miraban en un espejo azogado desde una pared enfrentada. Y los escaparates también pasaron de moda. Y los percheros. Y los espejos se resignaron a doblar otras cosas o se dedicaron a ver televisión como todo el mundo. Y al cigarrillo le cayó la infamia.
Pero los sombreros volvieron en el eterno retorno de los vestuarios. En el homenaje de los años sesenta a la biodiversidad, pulularon. Y volvieron a estar de moda los amarillos de los payasos, los de pastor de burros, los bombines, los de copa de trujamán de circo. Los de cuero verde crudo copiados de los sueños con hadas, los de Gales, y el de Jimi Hendrix, y de grandes alas, y el de John Lennon se copiaron profusamente primero en Estados Unidos y luego en todas partes. Y sus portadores los combinaban con chiveras desarticuladas adrede con las cabelleras apostólicas, de modo que hacían pensar en peregrinos medievales alimentados con pan basto y verdolaga.
A veces llevaban una guitarra macrobiótica a cuestas. Y la cara de susto, que poco tenía que ver con la beatitud y dependía de la calidad de la hierba que habían fumado. Y junto a los pacíficos sombreros de los niños de las flores del jipismo, se empezaron a llevar los sombreros de los pontífices de la secta leninista, que iban a las tenidas culturales con gorros de cosaco de astracán y los paraguas abiertos si llovía en Moscú. Y en la base ocultaban las calvas incipientes con una gorra de ferroviario bolchevique, de visera corta, semejante a la que a veces saca Gustavo Petro al balcón de su despacho, y que recuerda remotamente la gorra de un Trotski en un exilio de cactus mejicanos o la de Stalin de Potsdam. Y abundaron las boinas cheístas, que hoy se sonrojan en el circo venezolano. Compartiendo escena con la cachucha de los beisbolistas.
Los sombreros hoy forman parte de la coquetería masculina a lo sumo. Y la etiqueta se dulcificó. Ya no es preciso humillarlos en la mesa ante las personas de mayor edad o rango en un mundo más igualitario o para despedirse de los amigos en una estación de tren, hoy imposibles de encontrar más que en las pesadillas con sombrero.