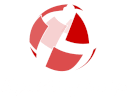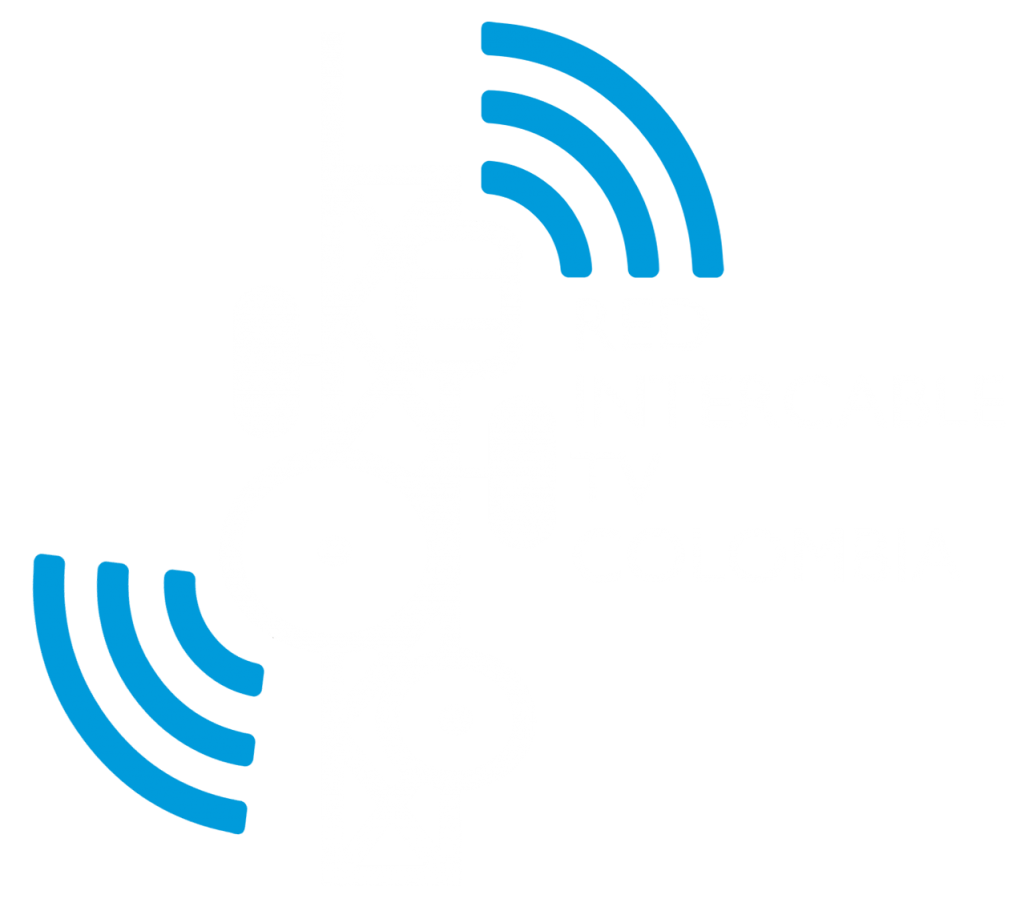Durante el siglo XX, sobre todo después de la Gran Guerra de 1914-1918, el llamado Estado gendarme, consagrado exclusivamente a garantizar la defensa del territorio y la seguridad de la vida y la propiedad, no gozó de buena prensa. Al calor de las movilizaciones totales de la guerra, se lo tachaba de insuficiente y egoísta. Por otra parte, aquel momento de cuestionamiento al liberalismo (otra palabra que sufría embates de diverso origen) coincidía con el desarrollo de la democracia política, del sufragio universal y de incipientes avances en la legislación social. Esta última -es sabido- alcanzaría su apogeo en la segunda posguerra a partir de 1945.
En nuestro pasado las cosas no se presentaron de manera tan tajante. Por lo pronto, el Estado mínimo del siglo XIX, que proponía la Constitución Nacional de 1853-1860, impulsó un notable desarrollo de la educación pública en los niveles primario, secundario y universitario, y una oferta de hospitales públicos en municipios y provincias. En segundo lugar, el impacto de la primera experiencia peronista, entre 1946 y 1955, se tradujo en una generosa legislación social, en el desenvolvimiento de los sindicatos únicos por rama de producción, en los convenios colectivos de trabajo y en la justicia laboral.
Al cabo de más de un siglo de trayectoria, para no pocos observadores la Argentina había dejado atrás el antiguo Estado gendarme mientras asomaba un nuevo tipo de Estado llamado Estado de bienestar. La democracia política de 1983 venía a coronar con sentido ecuménico esta triple promesa: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Todo junto en difícil equilibrio: el Estado de bienestar, lejos de suprimir al Estado gendarme, llegaba para reforzarlo.
La democracia política de 1983 venía a coronar con sentido ecuménico esta triple promesa: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales.
La experiencia de los países más avanzados mostraba, de este modo, el carácter acumulativo de esa tríada de derechos, lo cual suponía -como de hecho sucedió entre nosotros en muchos períodos del último siglo- que ningún derecho venía a instalarse para eliminar algunos de los que lo habían precedido. En los años recientes, no se concebía esta escisión ni tampoco se solían tomar demasiado en cuenta, para respaldar la vigencia de ese repertorio de derechos, las exigencias fiscales, de crecimiento sustentable de la economía, de vigor demográfico y de calidad meritocrática de la administración. La erosión de algunos de estos requisitos ha provocado retrocesos en los Estados de bienestar de las democracias europeas.
Estas consideraciones son acaso suficientes para plantear la dramática contradicción que hoy agita a nuestra sociedad. Por un lado, el Gobierno, las esferas del oficialismo o la propaganda financiada por el erario público proclaman el fin del neoliberalismo y la victoria de una nueva forma de inclusión social; por otro, el sórdido paisaje social que nos circunda incrustado en el hiperconsumo y las demandas populares no hacen más que levantar su voz para denunciar el avance de la inseguridad y del crimen organizado.
Antes estas carencias, el Estado habría abandonado sus funciones esenciales en aras de un despilfarro de subsidios, propaganda y clientelismo que, en la medida en que profundiza el déficit fiscal, alienta la inflación y su efecto depredador para los más débiles. De este modo, el Estado gendarme, siempre despreciado por las ideologías populistas, ha vuelto a ocupar la primera plana, no tanto por su anacronismo, según decían sus críticos, sino por su imperiosa necesidad. Es él, en rigor, el que está en crisis.
¿Qué se puede esperar de estas policías, de estos jueces, de estas cárceles, de estas fronteras territoriales porosas y sin control, de estas oficinas de inmigraciones y de aduanas? Así, lo que ante parecía ser cosa del pasado hoy representa la faceta más cruda del presente. Por estas y otras razones conviene precisar el significado tan pregonado en la actualidad de la ausencia del Estado. En realidad, más que una ausencia, se trata del disloque derivado de la sobrepresencia del Estado en aquello que no le corresponde.
Imaginemos por un instante que los cuantiosos gastos de propaganda, los subsidios empleados para favorecer a los esquivos sectores de la clase media, las inversiones y salarios para mantener Aerolíneas Argentinas como línea de bandera internacional, la multiplicación del empleo en Nación y provincias con fines electorales; que todo ese despilfarro se volcase a reencauzar y reformular la seguridad y la educación, y el país recibiese el mensaje proveniente del poder, sin jactancias ni mentiras, asumiendo en suma la verdad: que estos son objetivos primordiales e irrenunciables del Estado. Es probable que hubiera, de parte de la opinión pública, una reacción positiva.
A veces olvidamos que en las democracias republicanas hay también una jerarquía de valores. El Gobierno levantó la bandera de la reparación de las víctimas de los años 70, con el juicio y castigo aplicados solamente a un sector de los responsables del terror recíproco, y olvidó la defensa de la vida en las actuales circunstancias. Esta omisión habrá de pesar en los próximos años pues será, en gran medida, una espada de Damocles impuesta a los futuros gobernantes por no prestar atención a la estructura básica del Estado y olvidar el deber de mantener en todo tiempo y lugar el monopolio legítimo de la fuerza.
Un rasgo malsano de las democracias vacías de contenido republicano consiste en transformar la seguridad en una política de gobierno cuando debería ser una permanente política de Estado.
En el ejercicio de este monopolio, en la responsabilidad de los agentes de la fuerza pública en quienes la ciudadanía debería depositar respeto y confianza (hoy no lo hace), radica uno de los desafíos más delicados entre los tantos que le cabe afrontar a la prudencia política. Este desafío debería ser el foco principal del temperamento acuerdista y de las coincidencias entre partidos. Un rasgo malsano de las democracias vacías de contenido republicano consiste en transformar la seguridad en una política de gobierno cuando debería ser una permanente política de Estado, de concertación federal entre Nación y provincias.
Por haber apostado a esta manipulación facciosa del poder estamos como estamos: sin Estado gendarme y con un Estado obeso y adiposo mejor adaptado para perseguir supuestos enemigos que para defender la vida y la propiedad. Lo vemos a diario en las pantallas: cuando hablamos de propiedad nos referimos en especial a los pequeños y medianos propietarios de las grandes barriadas de nuestras megalópolis que padecen en carne propia la violencia social. Allí, en esos espacios donde reinan la inclemencia del crimen y el dominio territorial del narcotráfico, estallan los sentimientos de indefensión.
La reconstrucción no será por consiguiente sencilla. Habrá que arrancar de la inmediatez electoral las políticas de seguridad para pactar entre partidos de diferente signo un conjunto de líneas maestras en la materia capaces de prolongarse en el tiempo. La destrucción de las cosas básicas de la convivencia suele realizarse en lapsos muy breves; la reconstrucción es, en cambio, más lenta y compleja.
Estas herencias gravitarán inevitablemente en los próximos años. Sobre los números helados de la muerte y sometimiento de niños y jóvenes al dictado del crimen organizado, no hay relato y montaje ideológico que pueda neutralizarlos. Bajo ese palabrerío, estos actores anónimos hablan en soledad, testigos de la incompetencia de los que mandan y de los retos que tenemos por delante.