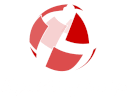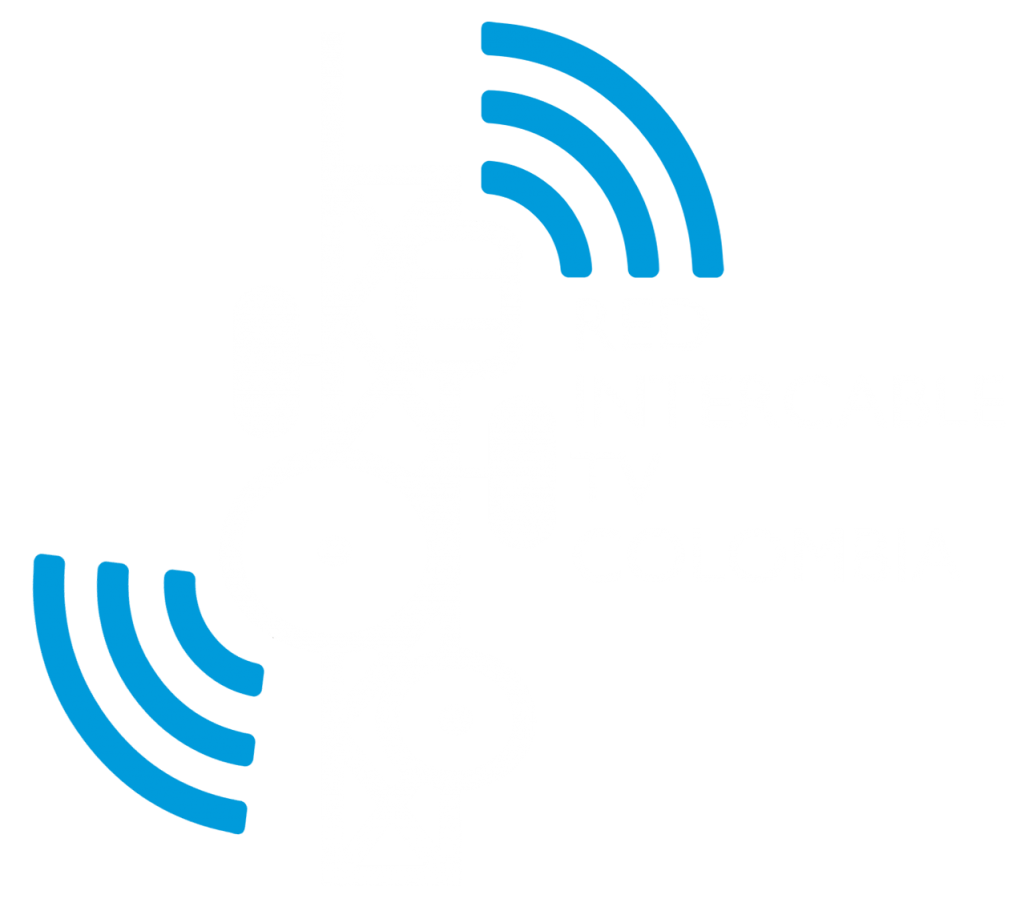En las relaciones internacionales, particularmente a la hora de las votaciones, se paga cara la inobservancia del mandamiento de no subestimar a nadie.
La sociedad internacional es desigual por naturaleza y, en términos objetivos, presenta el espectáculo de la difícil convivencia entre países organizados, o desorganizados, de diferente manera, unos más ricos que otros, unos más o mejor armados y más o menos cargados de dificultades internas. Frente a esa desigualdad ostensible, que tiene consecuencias a la hora de la guerra, la competencia económica o la influencia cultural, uno de los logros del desarrollo de las civilizaciones es sin duda el de haber facilitado una especie de convivencia, frecuentemente artificial, en el seno de instituciones internacionales que se rigen por la regla de la igualdad y la atribución de un voto por cada Estado. Algo que sin duda beneficia principalmente a los más débiles, en cuanto les confiere garantías de supervivencia y de expresión de sus necesidades.
El modelo tiene por supuesto sus defectos, porque al interior de la instituciones internacionales también terminan por jugar algún papel el poderío o las debilidades que ya se han mencionado. A veces allí los factores de desigualdad interfieren de tal manera que permiten que exista manipulación, seducción, compromiso y hasta “compra” de voluntades. Y no es raro que en muchos casos el diseño mismo de las instituciones consagre privilegios, como es el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o establezca reglas y confiera atribuciones precarias que terminan por hacer prácticamente inocuo aquello que se diga o se decida en el recinto de una u otra organización.
A pesar de las falencias del modelo, a la hora de la verdad es claro que al tener que escoger entre el imperio de la ley primitiva de la selva y la existencia de foros de igualdad nominal, sin duda es mejor contar con éstos últimos, así estén llenos de defectos. Ante esa realidad, al tiempo que hay que saberse cuidar de los efectos de la desigualdad y de los consecuentes abusos de los poderosos, para evitar ser víctima del ejercicio de presiones que afecten el interés nacional, es preciso saberse mover adecuadamente en el ambiente de la acción diplomática y de las instancias institucionales, que es donde de vez en cuando hay que contar con los votos suficientes para conseguir ventajas que no por formales dejan de ser importantes.
Ubicados ya en esos escenarios, es preciso obrar al menos conforme a dos premisas básicas. La primera es la de respetar a todos los demás sin creerse más que nadie, ni tampoco menos; esto es sin humillarse ante los poderosos ni humillar a los que se perciben como débiles. La segunda es la de contar con un grupo humano preparado específicamente para llevar a cabo las tareas correspondientes a la conducción de las actividades de promoción y defensa del interés nacional, sobre la base de estrategias concebidas para ello, a partir de consideraciones de distinto plazo. Sin perjuicio de que individualmente, y en su conjunto, los encargados del oficio sepan reaccionar ante situaciones coyunturales.
Colombia, que se cree más democracia que los demás países, al menos en el continente latinoamericano, y que proclama en todas las direcciones la calidad de su apego a la institucionalidad, falla lamentablemente, como a cada rato lo demuestran los hechos, en la conducción de sus intereses en el escenario internacional. Y eso sucede precisamente porque, entre otras falencias, no observamos las dos premisas ya mencionadas. Parecería que obráramos más bien como bajo los efectos de una especie de síndrome que nos lleva a comportarnos como si fuéramos la capital de un enorme virreinato desde donde se mira a todos los demás miembros de la comunidad latinoamericana, con excepción de los que son geográficamente más grandes que nosotros, como si fuesen poca cosa y tuvieran que aceptar nuestros ilustrados puntos de vista, que por el solo hecho de ser los nuestros no dan lugar a discusión. Encima de todo encomendamos la tarea de defender nuestros intereses a personas que, por más virtudes que reúnan y voluntad que tengan, no dejan de ser diplomáticos improvisados, que tienen que obrar de manera reactiva, con o sin buenas instrucciones, en los afanes de defender el interés nacional. Y esto sucede porque, por avanzados que nos creamos, dentro de nuestro selectivo sentido del progreso institucional no ha prosperado la idea de contar con un servicio exterior profesional de verdad, paralelo al que se encarga profesionalmente de la defensa militar del país. En otras palabras, es como si en éste último campo nos la pasáramos improvisando generales o almirantes, en lugar de formarlos desde un principio en la escuelas correspondientes.
Si mantuviéramos relaciones permanentes, fluidas, intensas y además totalmente respetuosas, con los Estados de nuestro hemisferio, incluyendo naturalmente a todos y cada uno de los del Caribe, y si la conducción de esas relaciones obedeciera a una idea clara de lo que queremos y de lo que nos interesa, diseñada por profesionales capacitados para convertirla en política de Estado y desarrollarla en consecuencia, seguramente podríamos hacer escuchar mejor nuestra voz en las capitales de la región y conseguir mejores resultados a la hora de las votaciones en escenarios como el de la OEA. Luego de haber explicado adecuadamente las complejidades multi centenarias de nuestra frontera con Venezuela y reconocido las responsabilidades de lado y lado, para atajar la marejada inhumana que, en los afanes demagógicos de su esfuerzo de supervivencia política, ha desatado el presidente de nuestra hermana República Bolivariana.