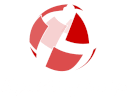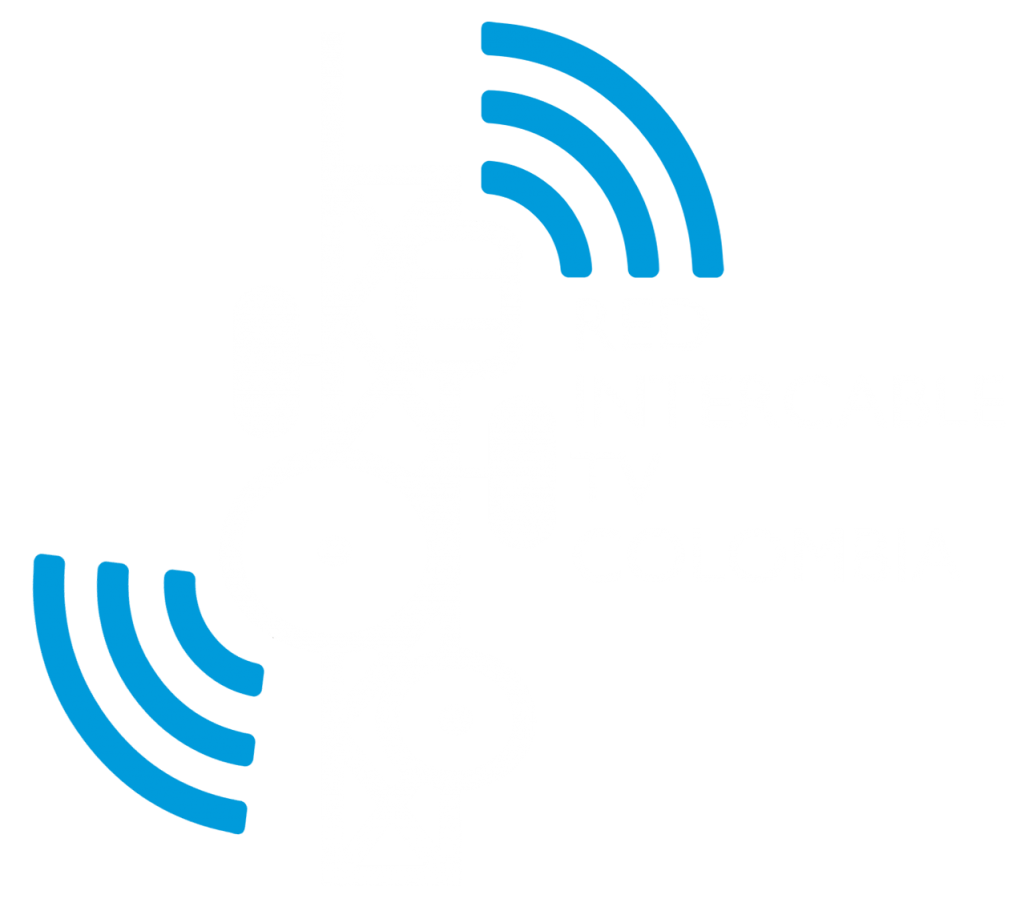Todos los delitos deberían estar en la memoria colectiva y se debería exigir la acción del Estado.
Todo crimen debe ser esclarecido y los culpables tienen que recibir su castigo. Lo digo porque algunos quieren que sea así con sus muertos, sin importarles los otros. En este país, los muertos, secuestrados y víctimas del terrorismo son de primera o de segunda. Estos últimos no importan a las clases altas, ni a la sociedad, ni a la historia. Más aún, algunos niegan los derechos y se burlan de las víctimas populares del conflicto de hoy y de ayer.
Generalmente, la justicia colombiana termina en la impunidad por su tradicional lentitud, por sus investigaciones mediocres, ineficientes y tergiversadas, y por sus múltiples recursos, apelaciones y sentencias amañadas. Casi nadie lucha a favor de la gente del común, pero clama al cielo por no encontrar y castigar a los culpables de aquellos crímenes de políticos vilmente asesinados, que muchos llaman magnicidios. Es cierto que Galán iba a ser presidente.
Gaitán hubiera llegado a serlo. Otros, como Lara, Low, Jaramillo, Pizarro y Pardo, tenían un brillante futuro para aportar mucho al desarrollo y la paz del país. Otros líderes han caído por fuerzas oscuras.
Todos los delitos deberían estar en la memoria colectiva y se debería exigir la acción del Estado. Algunos familiares de las víctimas de los magnicidios han sido muy activos y persistentes en buscar el permanente recuerdo. En forma recurrente y de dudosa proveniencia, resurgen testimonios y acusaciones para mantener vivos los procesos. Acusar a los que no son entorpece la justicia. Una declaración de lesa humanidad ayudará a perpetuar los beneficios de los parientes.
Seguramente, por el complejo que la sociedad tiene por la impunidad, se les han dado grandes beneficios a algunos miembros de esas familias, que dicen buscar justicia. De ellas han surgido fiscales, embajadores, ministros, senadores y un despliegue mediático que seguramente no tendrían si se debiera solo a sus propias capacidades.
Algunos no deberían olvidar que sus parientes fueron responsables directos o indirectos de grandes atrocidades. Me refiero a la época que va de 1946 a 1953, denominada “la violencia en Colombia”. Según los historiadores, desde el Estado, con los gobiernos conservadores de Ospina y Gómez, se promovió la persecución y muerte de colombianos opuestos al régimen. ‘Chulavitas’ y ‘pájaros’ fueron instrumentos de la persecución. Cierto, hubo respuestas violentas de los ciudadanos que tenían que defenderse. Se cometieron asesinatos, masacres, violaciones y todos los horrores a los que el ser humano deshumanizado puede llegar. Atrocidades como ‘el corte de franela’ o abrir el vientre de madres embarazadas se volvieron símbolos de la época. Se incendiaron casas de dirigentes políticos y de directores de periódicos y se expulsó a poblaciones enteras de los campos. Muchos intelectuales lograron emigrar a países vecinos para evitar su encarcelamiento, tortura o muerte. Se estima que murieron cerca de trescientas mil personas y que dos millones de campesinos pobres fueron expulsados de los campos. Lo de hoy tiene que ver con el ayer.
Pero esos crímenes, esos sí crímenes de Estado, fueron olvidados por un par de pactos firmados entre dos dirigentes políticos, uno de ellos Presidente durante la época luctuosa. No solo fue un pacto político, fue un pacto de silencio, muy común entre nosotros. Las víctimas de ese conflicto, seres comunes, no han tenido cargos políticos ni han sido fiscales, ni embajadores, ni ministros. Se les echó tierra a pesar de que fueron víctimas, ellos sí, de un crimen de Estado y de lesa humanidad. No han tenido ni ‘Popeyes’ ni ‘Rasguños’ que acusen en su favor. Son los olvidados.