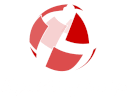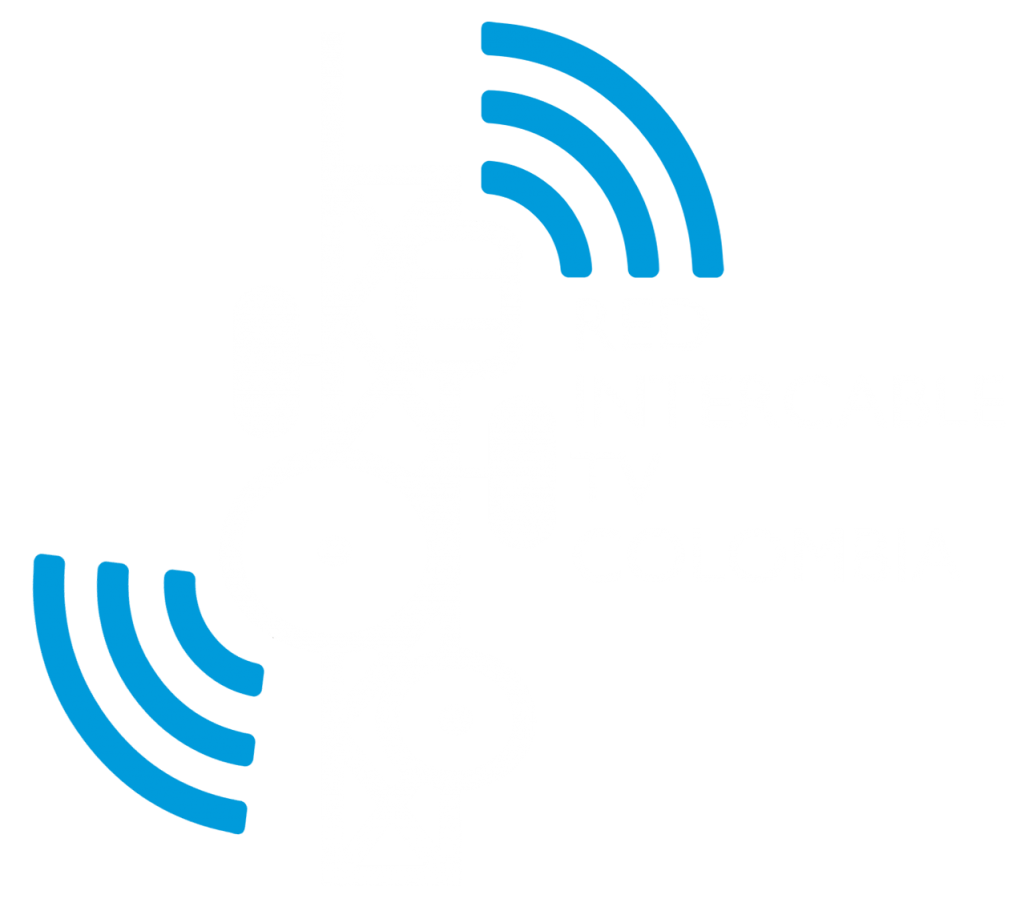En Agosto de 2014 se cumplirá un siglo desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, un evento catastrófico que cambió de modo decisivo el curso de la historia moderna. Como siempre cuando se trata de estas inmensas convulsiones, el presunto detonante del conflicto –en este caso el asesinato del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el 28 de junio de 1914— fue simplemente el fósforo arrojado a un polvorín que ya se había acumulado por buen tiempo, la chispa que incendió una seca y combustible pradera.
Merecen destacarse tres aspectos de una conflagración que produjo millones de muertos, decapitó a una brillante generación de jóvenes europeos y abrió las puertas a la revolución bolchevique, entre otros resultados nefastos. El primero es el hecho, repetidas veces resaltado por los historiadores, que pocos esperaban la guerra y la mayoría creía que de ocurrir duraría poco tiempo, quizás unas pocas semanas o meses. En este sentido cabe establecer un cierto paralelismo o analogía con los tiempos que hoy corren, pues nuevamente se observa el fenómeno de la incredulidad acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos para cometer errores monumentales, permitiendo que los acontecimientos nos desborden y tomen caminos caóticos.
En segundo lugar, y a pesar de lo dicho antes sobre la notable aptitud humana para generar destrucción y suscitar sucesos que nos perjudican, llama todavía la atención de quien estudia esa guerra en sus aspectos militares y políticos la casi increíble, asombrosa, sobrecogedora torpeza de los jefes militares y líderes políticos que tuvieron en sus manos las decisiones estratégicas y operacionales. Las prolongadas matanzas en las trincheras del frente occidental, por ejemplo, prosiguieron durante cuatro años a pesar de las reiteradas y patentes pruebas de la esterilidad criminal de enviar masas de soldados contra las barreras de alambre de púas, defendidas por el fuego inclemente de las ametralladoras.
En tercer término es útil destacar la manera elocuente en que la Primera Guerra Mundial puso de manifiesto el conocido principio de las “consecuencias no-intencionales de la acción política”, es decir, la innegable verdad –señalada entre otros por Max Weber— que numerosas veces el producto efectivo de nuestras acciones contradice y se opone a nuestros propósitos y deseos originales, torciendo nuestra voluntad y en ocasiones trastocando de manera absolutamente paradójica nuestros objetivos iniciales.
La Primera Guerra Mundial acabó con cuatro de los seis Imperios que la desataron: el Prusiano, el Otomano, el Austro-Húngaro y el Ruso; debilitó severamente a los Imperios Británico y Francés; y además de todo ello propició de forma definitiva la primera revolución socialista en la historia, hecho que en modo alguno beneficiaba a los poderes capitalistas, tradicionales y conservadores que se jugaron su propia existencia en esa cruenta y pavorosa sucesión de batallas sangrientas y sin destino.
Como ha apuntado Henry Kissinger, si la Providencia hubiese otorgado a los personajes que tomaron la decisión final de ir a la guerra en Agosto de 1914, la posibilidad de ver entonces una película futurista y real del estado en que se iba a hallar Europa cuatro años más tarde, todos hubiesen retrocedido a tiempo y evitado el colapso. Pero bien sabemos que tales privilegios milagrosos no son parte del drama humano. Las decisiones se toman las más de las veces en medio de una espesa niebla de incertidumbre, que usualmente se disipa cuando ya es demasiado tarde para volver atrás.