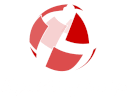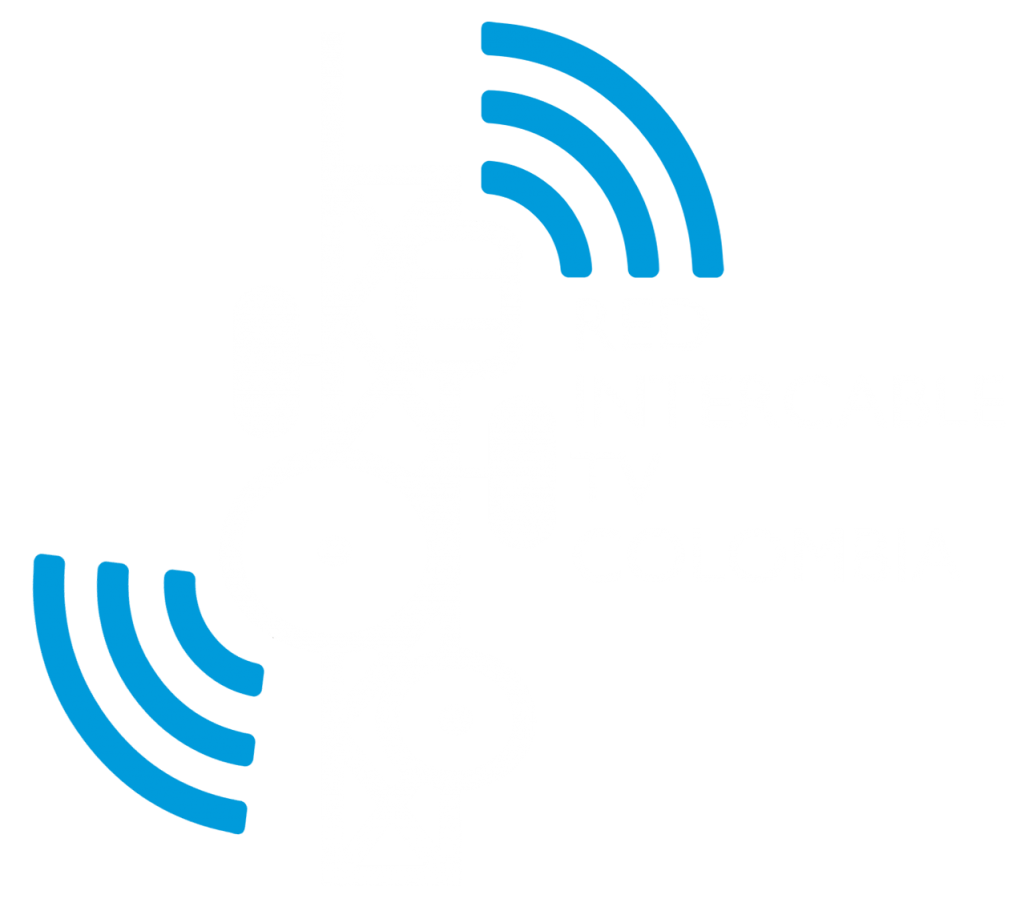Estos días santos nos han traído felices motivos de meditación, graves razones para preguntarnos por qué vivimos y por qué morimos.
La noticia de la muerte de Andrés Uriel Gallego no fue menos esperada que dolorosa. Asistimos, desde muy lejos, a los duros momentos de su despedida. Supimos que se portó ante el dolor como un varón y como un cristiano. Porque su final no podía ser distinto a su vida. Hay que desconfiar de los arrepentimientos súbitos y de las claudicaciones inesperadas. La regla es que se vive como se muere y lo confirma la de este buen amigo, a quien tuvimos tan corta ocasión de disfrutar y con quien nos unieron tan hondos motivos para el entendimiento.
Andrés Uriel dejó una tarea muy debatida, como no puede serlo menos la que se haga en un país cuya grandísima falta es la de obras que lo rediman. Pero cualquier cosa importante que se vea en el horizonte, es asunto suyo. La carretera que algún día habrá de terminarse, porque no hay cuerpo que resista tanto Santos, entre Bogotá y Buenaventura, le es en todo debida; la Ruta del Sol que a pesar de todo avanza, se le debe hasta en los problemas que no muestran solución; la doble calzada a Tunja, Duitama y Sogamoso;las autopistas en Antioquia, en la Costa, en el Valle, la que al fin une a Manizales con Pereira; la recuperación de los ferrocarriles, en medida más corta que la quisiéramos y los planes estupendos para ejecutar con ISA, hoy abandonados, llevarán su nombre si no es demasiado corta la memoria de los colombianos.
Pero lo que más le entusiasmaba era lo que se hacía en la Colombia profunda, como la llamaba con voces apasionadas. Las pequeñas carreteras, lo puentes que se olvidaron mil veces, los puertos de nuestros ríos postergados, fueron sus satisfacciones mayores, muy a sabiendas de que por su naturaleza misma nadie habría de agradecerlos.
A ese gran patriota hemos de sumarle el buen cristiano. Muy pocos saben, porque no era para pregonarlo, que pasó varios años de vida ascética, en la austeridad de un convento. Allá recibía los embates de la fortuna y la ingratitud de sus críticos. Nunca defendió su persona, porque era ese tema del que estaba desprendido. Si acaso defendió sus obras, y no para que le fueran reconocidas, sino para hacerlas posibles. Lo demás, la gloria y la fama que le trajeran, las tomaba por añadidura. No le interesaban, simplemente.
Pasó al servicio público, porque lo comprometió su amigo de tantas horas, el Presidente Uribe Vélez. Lo suyo era el estudio, la cátedra, la ciencia y el amor de Dios. De algún modo sentía que el tiempo dedicado al ejercicio de la Secretaría de Obras en Antioquia y al Ministerio de Transporte, se las robaba a su vocación real. Fue una especie de desterrado por obligación de lo que le era más caro.
Murió el jueves Santo y para los que compartimos con Andrés Uriel la Fe de nuestros padres, esa no es una casualidad. Murió como había vivido, en infatigable búsqueda de las huellas del Maestro. Y no hay para qué remitir a duda, sin que nadie nos lo cuente, que expiró con el crucifijo en las manos e intentando balbucir una oración.
Es muy hermosa la despedida del creyente. Porque en la hora cenital se resume todo el sentido de la vida. Y ese no es un consuelo cobarde, como algunos piensan. Es la suprema hora del encuentro. Hasta muy pronto, Andrés Uriel.