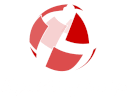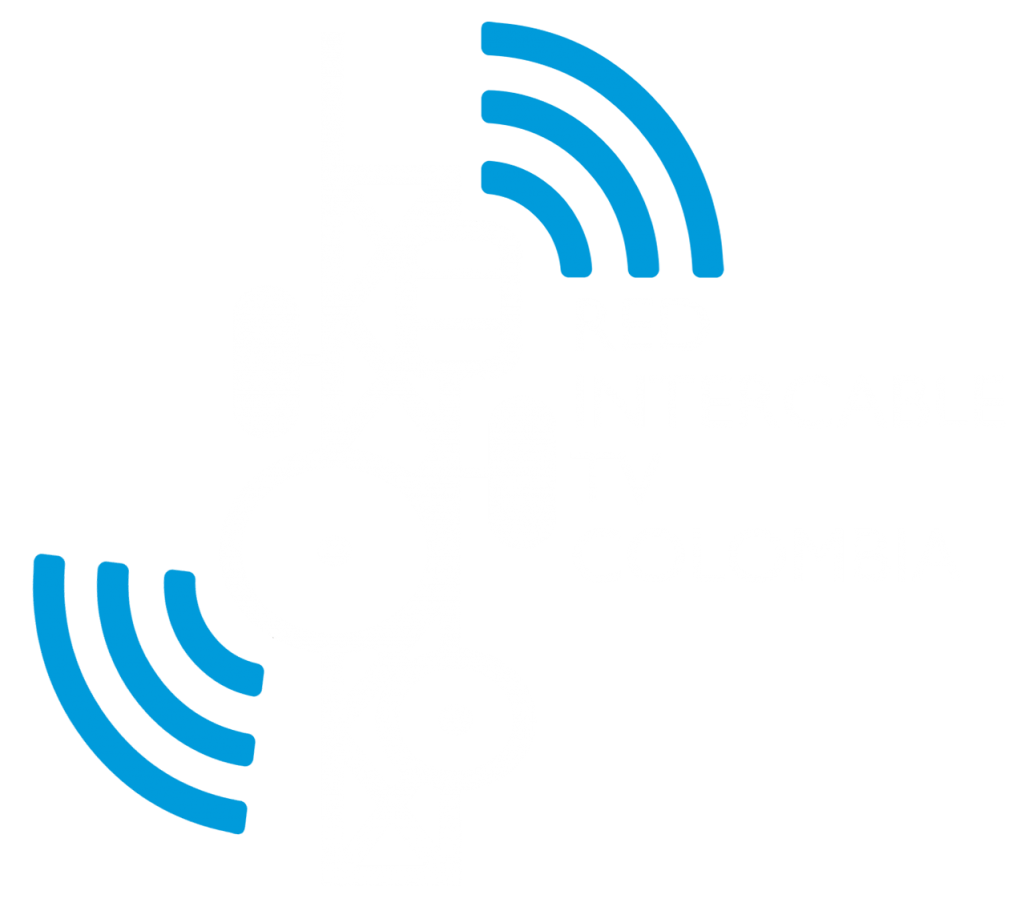"Esta tragedia y su desenlace me han hecho recordar desde siempre el famoso pasaje de la obra Galileo Galilei, de Bertolt Brecht. Despreciado por su desencantado ayudante, que lo ve pasar cabizbajo luego de haber abjurado ante la Santa Inquisición, escucha que lo acusa con amargura y mordacidad: “pobre los pueblos que no tienen héroes”. Ya sale de escena el sabio pisano cuando se le escucha decir apenas a media voz: “Pobre del pueblo que los necesita”. En un continente que sigue prisionero de sus delirios y en un país que se niega a cauterizar sus heridas, la admonición del Galileo suena más vigente que nunca."
Los chilenos que participamos de la tragedia que vivió el país a partir de la crisis de los sesenta, el advenimiento del período de la llamada Unidad Popular, el golpe de Estado y la entronización de la dictadura militar le debemos una explicación personal al país. Nada de lo que mi maestro y a quien tuviera el orgullo de acompañar como asistente en su cátedra de Historia Medieval y Moderna en el Instituto Pedagógico Don Mario Góngora calificara como “la más grave crisis existencial de la historia de Chile” sucedió – como quisieran los marxistas, entre los que me contaba y en un papel en cierto modo protagónico, aunque secundario – por las inevitables consecuencias de la lucha de clases, al margen de la voluntad consciente de los hombres. Michel Foucault me reclamó airado una tormentosa tarde de 1975 en que discutíamos en su apartamento parisino, por mi reiterado recurso discursivo “al derrotado pueblo chileno”. “¡Pamplinas!”, me respondió indignado, “la tragedia chilena no se debe al fracaso de ningún pueblo chileno, sino a los graves errores y la monstruosa irresponsabilidad de ustedes, los marxistas…”.
Me costó años sacarme la espina de la humillación y comprender a cabalidad el indignado reclamo de Foucault. Tantos, por cierto, como le costara a él mismo comprender que la sabiduría de la teoría crítica, a uno de cuyos representantes – Jürgen Habermas, con quien compartía yo escritorios en el Max Planck Institut de Starnberg, en el sur de Alemania – le debía haber encontrado abiertas las puertas del gran pensador francés, de haberla conocido a cabalidad le hubiera ahorrado mucho tiempo perdido. Desde entonces se hizo carne en mí la conciencia de que los desastres, las tragedias y los sufrimientos que viven las sociedades no tienen lugar por capricho de un espíritu universal y todopoderoso que mueve las palancas de la relojería de los acontecimientos humanos, de los que los hombres seríamos simples marionetas. Esa idea siniestra echada a correr por Hegel, agarrada al vuelo por Marx y utilizada como metafísica coartada moral por todos los líderes totalitarios: desde Lenin a Hitler, culminando en Castro y todos los subproductos del maxismo leninismo caribeño. La culpa no fue de ellos, fue del inexorable espíritu de la historia universal.
Para entrar en materia: el MIR, del que fui militante y en el que alcancé cierta relevancia como responsable de su política universitaria, cultural y de medios, junto a Bautista Van Schouwen, durante esos años de antesala de la tragedia, fue sin duda la mejor “y más brillante” expresión – para usar una ingenua calificación de uno de los hijos de su entonces Secretario General, que hoy, en un comprensible pero políticamente desacertado rasgo de amor filial jura lo hubiera acompañado en su inexorable camino al desastre – de esa tradición llamada marxismo leninismo. Usado como instrumento de análisis y brújula de acción práctica en nuestro desaforado propósito – individual, personal, absolutamente ajeno a los del pueblo del que nos sentíamos vanguardia y al que jamás llegamos a influenciar verdaderamente – por aniquilar el llamado Estado burgués y establecer la dictadura proletaria. Valga decir: la dictadura del MIR. Si bien fuertemente influenciada por el guevarismo – lucha armada y revolución permanente – y conectada por lazos de dependencia ideológica y material con Fidel Castro y la Secretaría América, de quienes Miguel Enríquez era, sin la más mínima duda, el hombre dilecto en Santiago. Una ficha privilegiada de Fidel Castro, el tirano, en sus afanes imperiales.
La sola constatación del hiato jamás superado entre nuestros delirios marxista-leninistas y la voluntad política consciente de los sectores populares que adherían a las políticas de Salvador Allende, en primer lugar, y a los distintos partidos de la Unidad Popular, en segundo lugar – nosotros, como decimos en Venezuela, detrás de la ambulancia – es prueba palpable y demostrativa de la justeza de la afirmación con que me humillara Michel Foucault: responsable por el delirio que hizo presa a una sociedad hasta entonces relativamente conservadora, prudente y en cierta medida sabia en la prosecución y logro de mejoras colectivas, fueron los hombres y sus partidos. Por entonces profundamente influenciados por el torbellino tropical desatado por Fidel Castro en Cuba, el Caribe y América Latina en su apocalíptica voluntad por aniquilar a los Estados Unidos y dominar el mundo. Suena a película de El Hombre de Acero o Batman, pero Fidel Castro se creía por entontes – y nosotros detrás de él – la personificación de las pulsiones históricas: una voluntad demoníaca, prometeica, aterradora por imponer la tiranía marxista, incluso al precio de un holocausto nuclear. Dejado a su suerte, hubiera lanzado la bomba atómica sobre Washington sin que ni a él ni al Ché Guevara le hubiera temblado un dedo: “Nunca debemos establecer la coexistencia pacífica. En esta lucha a muerte entre dos sistemas tenemos que llegar a la victoria final. Debemos andar por el sendero de la liberación incluso si cuesta millones de víctimas atómicas.” Es una de las perlas de las que por entonces habíamos llegado a sentirnos orgullosos, sin siquiera reflexionar sobre el sentido real de tan monstruosa y apocalíptica amenaza. Como tampoco nos avergonzábamos por otras afirmaciones del Ché, verdadero Santo Patrono de nuestros anhelos miristas: “¡El odio es el elemento central de nuestra lucha! El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así.” "Nuestros soldados", vale decir, si nos lo permitía, nosotros, los iluminados del MIR. O esta otra, para demostrar que no hablaba en balde: “…Acabé el problema dándole en la sien derecha un tiro de pistola [calibre] 32, con orificio de salida en el temporal derecho. Boqueó un rato y quedó muerto.” O la que nos parecía una ley mosaica y tratamos de memorizar para que no fuéramos a titubear al momento en que “las papas quemaran”: ¡Esta es una revolución! Y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro.” Lo más admirable del Ché nos parecía su absoluta consecuencia entre sus principios y su acción, como lo confesara en un momento de máxima sinceridad ante su progenitor: “Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar.”
Nada de todo esto nos era desconocido: al contrario. Sabíamos que retrataba de cuerpo entero al “guerrillero heroico”, caído hacía nada en Bolivia y cuyos pocos sobrevivientes fueran finalmente rescatados por Salvador Allende, que en el colmo de la esquizofrenia propia de la Guerra Fría era, al mismo tiempo, presidente del Senado chileno – un templo de la institucionalidad republicana y democrática, paradigma del conservadurismo regional – y de la OLAS, la castrista Organización Latinoamericana de Solidaridad – que coordinaba los movimientos guevaristas del continente. El más lejano antecedente del Foro de Sao Paulo, institución marco que mantiene la esquizofrenia: es obra conjunta de Lula Da Silva y Fidel Castro y en ella militan extremos aparentemente incompatibles como las FARC colombianas de Timoschenko o el PSUV de Nicolás Maduro y el PS chileno de la Sra. Michelle Bachelet, actual Presidente de la República. ¿Con qué se come ese híbrido?
Acabo de leer en El Libero, un blog chileno, una extensa y muy encomiable carta abierta de un ex mirista, Mauricio Rojas, al hijo de Miguel Enríquez, en que trata de hacerle comprender “mejor a tu padre y a quienes nos dejamos llevar por la tentación de la bondad extrema…”. Debo rebatirlo, si bien comparto las apreciaciones generales de teología política con los que intenta explicar las razones de los delirios totalitarios del Siglo XX a partir de los afanes utópicos y mesiánicos fundados en el cristianismo primitivo. En 2002 escribí un ensayo llamado América Latina, entre el delirio y la razón, publicado en mi libro Dictadura o Democracia, Venezuela en la encrucijada – en el que intenté, vanamente, llamar la atención de los sectores democráticos acerca del pavoroso futuro que nos amenazaba – y aparecido posteriormente en el número 25 de la revista Encuentro de la cultura cubana, en el que traté el marco general de antropología ideológica y cultural en que se insertan los delirios políticos que han saqueado la historia de nuestra región, al extremo que un notable pensador venezolano, Carlos Rangel, en su obra Del buen salvaje al buen revolucionario, publicada y prologada por un admirativo Jean François Revel hace ya cuarenta años, ha llegado a considerar que la historia de América Latina es un fracaso.
De allí a considerar que quienes fundaron el MIR, a la cabeza de los cuales Miguel Enríquez y un grupo de estudiantes de la Universidad de Concepción, y quienes los seguimos voluntaria y conscientemente con pasión y devoción extrema, ciega, fanática, disciplinada y militantemente, lo hicimos arrastrados por “la tentación de la bondad extrema” media un abismo absolutamente infranqueable. Si es que es posible pretender montar un partido con el fin de articular una máquina de matar fríamente, empleando la violencia sistemática para desalojar el Estado burgués y montar una dictadura proletaria hasta alcanzar el desiderátum de que algunos de sus líderes encuentren el placer de asesinar que Ernesto Guevara le confesaba a su buen padre, es posible hacerlo desde “una tentación de bondad extrema”. Desde esa insólita perspectiva, la corte de los asesinos seriales del totalitarismo – Lenin, Stalin, Trotsky, Mao, Hitler, Goebbels, Gadaffy, Hussein, los hermanos Castro, el Ché Guevara, Kim Il Sun y su descendencia, de la cual tenemos sobradas pruebas del poder de los más cruentos y aterradores asesinatos en la Venezuela del teniente coronel Hugo Chávez – estaría en el cielo, a la diestra de Dios, santificados por esos buenos propósitos que alfombraría la entrada no al Reino de Dios sino al Reino de los infiernos.
Comprendo la delicadeza con que Rojas se acerca a MEO**. No sólo hijo de Miguel Enríquez, sino testimonio de lo más representativo de la cultura que la revolución cubana introdujo en los aledaños de la izquierda chilena representados en el MIR: el machismo, el caudillismo, el poder supremo e incuestionable del líder carismático, magnético, seductor y todopoderoso, endiosado al extremo de excusarlo para toda suerte de ruptura con los convencionalismos. Que, por cierto y a ser francos, todos imitábamos. Sin olvidar la necesaria apología de la violencia y la coerción de todo democratismo interno. Un partido discutidor – como diría alguna vez Carl Schmitt burlándose del liberalismo decadente – no sería capaz de aspirar al control del poder total y la aniquilación del enemigo: debía ser un manojo acerado de unanimidad incuestionada. A partir de la voz del amo. Alguna vez, en un exclusivo encuentro de un grupo de dirigentes con Miguel, un miembro del Comité Central comenzó su intervención diciendo “yo pienso”…para ser interrumpido de inmediato y con sorna por el Secretario General que le dijo: “¡aquí el que piensa soy yo!”. Soltamos todos la carcajada, más por desconcierto que por aplaudir la boutade. Miguel Enríquez era el Lenin, el Stalin, el Fidel de nuestro pequeño partido. Como el partido mismo era una caricatura del Estado policiaco y totalitario en miniatura. Una suerte de anticipación de lo que sería el Estado chileno, de hacernos con el Poder: con su líder absoluto e incuestionable, su nomenklatura, su Cheka y todas las perversiones que se derivan de un centralismo absoluto y vertical, personalista y caudillesco y una total inescrupulosidad a la hora de pujar por la obtención de los resultados: una sociedad esclavizada.
Son los hechos, desde luego, no las ideas, las consignas o las palabras, que suelen sonar a campanillas celestiales: centralismo democrático, una ficción leninista. En el MIR a nadie se le hubiera ocurrido ni por asomo exigir elecciones internas, discutir un programa, postular candidatos a desempeñar los cargos de dirección. El programa era, tout court, imponer la dictadura revolucionaria. Los miembros a cargos de dirección eran cooptados por la cúpula, controlados piramidalmente por el jefe supremo, luego de comprobarse su absoluta disposición a someterse a las reglas del funcionamiento interno, mucho más cercanas a las de un grupo conspirativo que a las de un partido democrático. El mismo Carl Schmitt en una de sus obras postreras, El Partisano, reconoce en el revolucionario profesional el arma de destrucción más poderosa inventada por el hombre, como lo demostraran los militantes bolcheviques, capaces de los mayores sacrificios y las más heroicas entregas a la causa, sin un solo cuestionamiento, aunque fracturados interiormente por una suerte de escandalosa esquizofrenia: heroicos en la decisión de enfrentarse y contestar al poder a derrocar, y sumisos y pasivos al extremo en el sometimiento a la disciplina interna. Capaces de matar a sangre fría y bajar la testuz ante cualquiera arrogancia del mandamás del partido. Como quedara trágicamente de manifiesto con el estalinismo. Sin esa disposición, sin esa cultura de la contestación, sin esa entrega absoluta lindante con el suicidio, ninguna revolución hubiera sido posible. Ni la soviética ni la hitleriana. Ni ninguna de las que ensangrentaran el siglo XX y seguirán ensangrentando el Siglo XXI, que las revoluciones, como lo demuestra en estos días el Estado Islámico, no serían posible sin la disposición a la degollina. “¿Tentación de la bondad extrema?”.
Escandaliza a las buenas conciencias globales ver en vivo y en directo gracias a la magia de la red a un militante de la Yihad degollando a sangre fría a un pobre rehén arrodillado. Abundan las fotos de Fidel y Raúl Castro junto al Ché Guevara atando a un árbol de la Sierra Maestra a un pobre infeliz al que uno de ellos termina disparándole en la sien. ¿Cuál es la diferencia? Quisieron las circunstancias que en Chile no llegáramos a esos extremos, despertando, sin embargo, y en gran parte gracias a nuestras acciones irreflexivas acordadas con nuestros aliados de la extrema izquierda UP y carentes de todo realismo político al monstruo semidormido del Estado en su faceta más represiva y aniquilante. La misma que se pusiera en acción por nuestros ejércitos en las guerras de expansión y conquista del Siglo XIX, en la represión brutal del movimiento popular en el Siglo XX y en un institucionalismo supra partidos del que parecíamos no tener la menor noticia. Tiene razón MEO al valorar la claridad estratégica, la lucidez y el brillo de la intelectualidad dirigente del MIR. A su staff de asesores pertenecía la más alta conciencia de las ciencias sociales marxistas en América Latina. Miguel Enríquez, conocedor profundo de la teoría marxista y fanático admirador del “pelao Lenín”, como solía llamar con su habitual desenfado al más grande de los revolucionarios del Siglo XX, y cuya obra se conocía al dedillo como ninguno de los políticos de la izquierda chilena, supo desde un comienzo que en Chile el enfrentamiento entre el sistema y las fuerzas que pugnaban por su aniquilación se haría inevitable, dada la potencia irrefrenable adquirida por el movimiento popular, la profunda crisis del sistema de dominación, el desentendimiento de los factores políticos del establishment que hicieron posible el ajustado y frágil triunfo electoral de Salvador Allende. Sabía asimismo que el gobierno y la Unidad Popular, así estuvieran devorados por el reformismo, habían llegado demasiado lejos, que las presiones desde La Habana ya eran incontrolables y que habíamos alcanzado ese estadio previo a las tragedias en que la política gangrena al cuerpo social y se encajona en una calle ciega. Ese abismo del que, a esas alturas, sólo el propio Salvador Allende y los sectores más moderados de la coalición gobernante – por darles algún nombre – parecían tener una idea clara. Y cuyo desbarrancamiento no alcanzaron a conjurar mediante un plebiscito o cualquier otra salida política. Si ello hubiera sido posible.
Tenía plena razón Foucault al recriminarme mi liviana forma de evadir nuestras responsabilidades personales y escudarnos en “el pueblo” para no reconocer que los principales culpables por la tragedia habíamos sido nosotros mismos. Con nuestro voluntarismo a ultranza, nuestro decisionismo enfermizo y nuestra absoluta incapacidad de análisis objetivo, valiente y sereno de las circunstancias, siempre prontos a citar a Lenin o recordar los fastos del asalto al Palacio de Invierno, como si hubiéramos estado jugando a la revolución rusa. En ese carácter idealista, proyectivo imaginario, lúdico de enfrentar graves responsabilidades histórico políticas el MIR alcanzó grados de verdadero patetismo. En ese sentido, Miguel Enríquez acaparó sobre sus espaldas la mayor responsabilidad por la debacle de su, nuestro partido. En primer lugar, al coartar toda libertad interna e imponer sus criterios a macha martillo. Y cuando la catástrofe rompía todos los diques al ordenar expulsar de sus filas a quienes se asilaran – sin reconocer la absoluta y estrepitosa disparidad de fuerzas y la imposibilidad objetiva de enfrentar a la dictadura con mínimas y racionales posibilidades de una mínima fortuna – contribuyó a que aquellos que seguían su palabra con devoción terminaran encarcelados, torturados e incluso asesinados. Su propia muerte no aligera su pesada carga de responsabilidad y desmiente su supuesta claridad estratégica y brillo intelectual. Como por cierto la de todos nosotros, la militancia, así estuviéramos sometidos al expediente bolchevique de la congelación por asomar atisbos de cuestionamiento interno. En vez de dar un paso al frente encontrándose al borde del abismo, haber ordenado una retirada ordenada y estratégica y haber cuidado de la sobrevida de su militancia hubiera demostrado la ductilidad de un gran líder verdaderamente dispuesto a seguir “la tentación de la bondad extrema”.
El tema es de gran envergadura y hasta hoy no ha encontrado la suficiente atención analítica de parte de quienes fuimos protagonistas: ¿qué fue el MIR? ¿Quién fue el MIR? ¿Qué papel jugó en el desarrollo de “la más grave crisis existencial de nuestra historia republicana? ¿Qué nexos nos unieron a Cuba, la Unión Soviética y la grave crisis de la Guerra Fría? ¿Qué papel jugaron los intelectuales en su desarrollo? ¿Sigue abierta la brecha para la acción del castrocomunismo en América Latina? ¿Existen condiciones para la sobrevivencia del MIR, aquel en que MEO quisiera militar para honrar la memoria de su padre?
Esta tragedia y su desenlace me han hecho recordar desde siempre el famoso pasaje de la obra Galileo Galilei, de Bertolt Brecht. Despreciado por su fanático ayudante, que lo ve pasar cabizbajo luego de haber abjurado ante la Santa inquisición, escucha que le dice con amargura y mordacidad: “pobre los pueblos que no tienen héroes”. Ya sale de escena cuando se le escucha decir apenas a media voz: “Pobre el pueblo que los necesita”. En un continente que sigue prisionero de sus delirios y en un país que se niega a cauterizar sus heridas, la admonición del Galileo suena más vigente que nunca.
*Mauricio José Rojas Mullor (Santiago de Chile, 28 de junio de 1950) es un político, historiador económico y escritor sueco de origen chileno. Fue parlamentario por el Partido Liberal desde 2002 hasta noviembre de 2008, en que dejó el puesto para hacerse cargo de la dirección de la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC), organismo dependiente de la Comunidad de Madrid que dirigió hasta septiembre de 2012. En 2014 asumió la dirección de la Academia Liberal de la Fundación para el Progreso de Chile.
** Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio (Santiago, 12 de junio de 1973) es un político y cineasta chileno. Fue miembro del Partido Socialista entre 1990 y 2009, ejerciendo como diputado entre 2006 y 2010 por el Distrito N.º 10. En 2009 renunció a dicho partido para participar como candidato independiente a las elecciones presidenciales de ese año, donde obtuvo el tercer lugar en los sufragios. En 2010 fundó el Partido Progresista, cuyo consejo federal lo proclamó unánimemente en julio de 2013 candidato a las presidenciales de fines de año, donde obtuvo nuevamente la tercera mayoría.