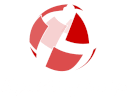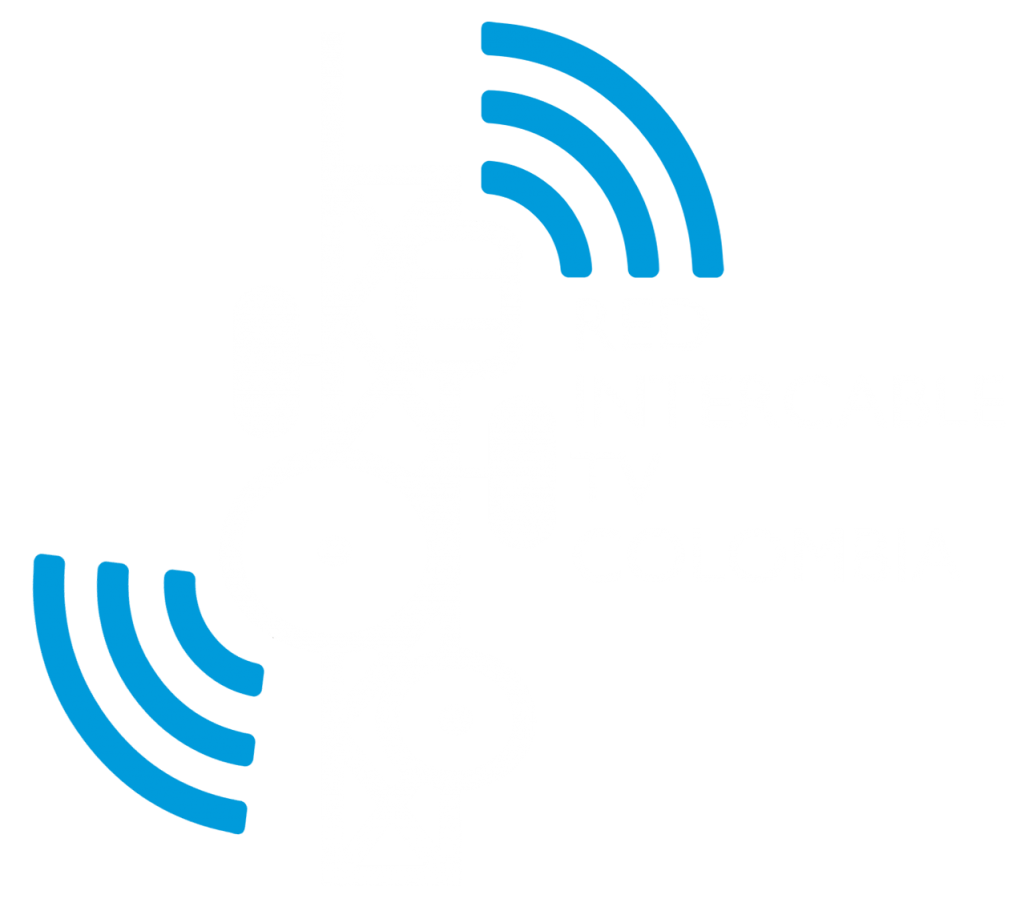Hace unos cuantos meses se decía que las disidencias de las Farc tenían alrededor de 1.500 combatientes. Hoy se habla de 4.000 y de intentos de refundación por parte de los ‘hijos’ de Marulanda. En 2019 serían 8.000, o sea más de los que supuestamente se desarmaron y desmovilizaron.
Pero ¿será que en realidad las Farc se desmovilizaron? A las amplias mayorías que desde el principio hemos dudado de este proceso se nos ha llamado ‘enemigos de la paz’. La opinión pública advirtió, a través de decenas de encuestas, que este asunto no era creíble y que las Farc no eran confiables, y algunos pocos que tenemos el privilegio de hablar desde una tribuna como esta afirmamos en innumerables ocasiones que el proceso de La Habana era una rendición del Estado en muchos sentidos y no necesariamente conduciría a la paz.
Las Farc no se desmovilizaron por voluntad propia, sino como una estrategia de supervivencia típica de la guerra: retirarse, reagruparse, restablecerse. Ya con Uribe se había demostrado que las instituciones podían vencerlas: “hay que pasar el chaparrón de Uribe como sea”, decía uno de sus ideólogos. Y en Venezuela y Ecuador las resguardaron, fueron su sombrilla como Francia lo fue de Eta, hasta que la moral la obligó a ser solidaria con la vecina España y no con los terroristas.
Las Farc no se desmovilizaron por voluntad propia, sino como una estrategia de supervivencia típica de la guerra: retirarse, reagruparse, restablecerse.
A Santos le encomendamos seguir la tarea, pero dañó la plana; borró con el codo lo que había hecho con la mano. Se afirma malévolamente que eso habría implicado arrasar con las Farc, hacer una vulgar carnicería. Pero con Uribe se desmovilizaron, de forma individual y voluntaria, 17.000 farianos; más del doble de los que desmovilizó ese acuerdo que, según De la Calle, no se podía mejorar. Los primeros, a cambio de nada; los segundos, a cambio del país.
Bien nos imaginamos hacia dónde querían llevarnos cuando empezaron a sonar clamores (“Santos, conversemos”) y a circular cartas entre autoproclamados ‘intelectuales’ y líderes guerrilleros. La traición estaba cocinada. Las Farc ya no tenían condiciones aptas para enfrentar un Ejército heroico y audaz al que era preciso sacarle sus mejores guerreros y dejarlo como un florero decorativo para los desfiles del 20 de julio.
Necesitaban un acuerdo para jubilar sus viejos cabecillas, cansados de tirar monte y correr despavoridos cada vez que un Kfir desgarraba el cielo. Requerían una operación de lavado de activos que les mantuviera y perpetuara sus riquezas. Demandaban un arreglo que les otorgara plenas garantías de impunidad por todas sus monstruosidades, a pesar de tener procesos que suman siglos de condena, y juego en la política.
La doctrina de la combinación de todas las formas de lucha jamás había sido implementada en Colombia con tanta maestría. Se inoculó en las instituciones democráticas el virus de la disolución, con tantas concesiones que al gobierno de Duque le costará mucho trabajo desmontar, y al país le costará el futuro si no lo hace. Y se mantuvo gente armada, bien con otro brazalete o con el nuevo apellido de ‘disidencias’, que no son otra cosa que el brazo armado, el plan B, o el mismo plan de siempre.
Las Farc no calcularon mal su aterrizaje, solo que las cosas no marchan tan rápido como quisieran. Por eso nos chantajean con volver a la guerra: Santos dice que “ya comienzan algunos a pensar en devolverse al monte” y León Valencia aduce que la extradición de Santrich “puede derivar en el rearme de Márquez”. Eso estaba cantado, pero le vienen a echar la culpa a Duque –y al uribismo– sin haber empezado a gobernar. ¿Cuál paz pide cuidar, señor Santos, si su paz quedó mal hecha?
* * * *
Los patéticos gestos del contratista Antanas no tienen nada de pedagógico, son tristes ademanes de un mustio ocaso.